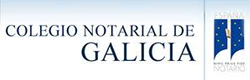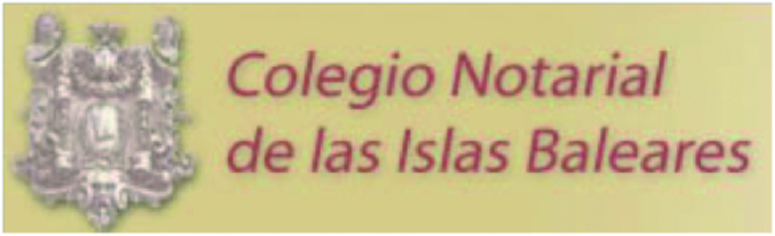ÁGORA CULTURAL Y JURÍDICA
Cine, derecho y nazismo
Por Guillermo José Velasco Fabra,
Profesor Titular de Derecho Mercantil en CUNEF Universidad
Doctor Europeo en Derecho Mercantil por la Universidad de Bolonia (Italia).
Codirector de la revista Fiscalidad Internacional y Negocios Transnacionales.
Director y codirector de congresos y jornadas
Expertos en diferentes áreas del Derecho se dan cita en nuestra revista para ofrecernos su visión de lo acontecido en el mundo de la Literatura, las Artes, la Justicia y, por qué no, en la vida misma. En este segundo número nos acompañan: Rafael Navarro-Valls. Catedrático emérito y profesor de honor de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Xenia Rambla. Notaria de Sagunto (Valencia). Archivera de distrito notarial de Sagunto. Guillermo José Velasco Fabra. Profesor titular de Derecho Mercantil en CUNEF Universidad.
La capacidad formativa del arte (el cine, la literatura o la ópera) permite configurar la vocación jurídica e impulsar el anhelo por la búsqueda del valor de la justicia que transfigura la realidad humana. «Fidelio» de Beethoven, «Gianni Schicchi» de Puccini (con especial referencia a la actuación del notario), «El Mercader de Venecia» de Shakespeare o «El Proceso» de Kafka son lecciones de derecho revestidas de acordes, notas o palabras. La creación artística clásica se inspira en los cuatro valores que han configurado occidente desde Grecia: la belleza, la bondad, la justicia y la verdad que, a su vez, se entreveran formando una unidad (por ejemplo, «Don Quijote de la Mancha» de Cervantes y «La Novena Sinfonía» de Beethoven).
Aspectos jurídicos
La transfiguración espiritual de Alemania a través de la Unión Europea y de estadistas como Adenauer, Brandt, Kohl o Merkel merece el reconocimiento unánime de occidente. Es una democracia ejemplar desde la consolidación del Derecho Constitucional a partir de 1949. El Parlamento Europeo condenó el nazismo en la resolución sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa (2019). La implementación sistemática del antisemitismo comenzó en Alemania con la transformación del ordenamiento jurídico a través de las Leyes de Núremberg en 1935 (la Constitución de Weimar de 1919 nunca se derogó) y con el cine impulsado por Goebbels, ministro de Propaganda, con películas moralmente perversas como «El judío eterno» y «El judío Suss». Carl Schmitt, el jurista más relevante durante el nazismo, defendía que Hitler, como Führer, era «el juez y legislador supremo», por tanto, obvió la teoría de la separación de poderes esencial de las democracias.
El cine permite analizar diferentes aspectos jurídicos del nazismo a través del visionado de películas. «Vencedores o vencidos» (1961) se centra en el juicio a cuatro destacados juristas que colaboraron con el nazismo en Núremberg. Se observa en la película que los vencedores quieren que el tribunal suavice las condenas a los cuatro juristas para que Alemania se incorpore a occidente frente al comunismo durante el comienzo de la Guerra Fría. El enemigo de las democracias no era ya el nazismo sino el comunismo. El juez Dan Haywood -interpretado por Spencer Tracy- permanece leal al valor de la justicia-iusnaturalismo- frente a los intereses geopolíticos. Sin embargo, el acusado Ernst Janning -interpretado por Burt Lancaster- y que es reconocido por ser un brillante juez en un sentido técnico, se mantiene anclado en el positivismo más atroz porque instrumentalizó el Poder Judicial para que los Poderes Ejecutivo y Legislativo lograran sus objetivos. La elección de Núremberg fue significativa porque se convirtió en un emblema de la consolidación del nazismo como refleja la filmografía de la directora Leni Riefenstahl, entre las que destaca la película «El triunfo de la voluntad» (1935). Estas películas en defensa de la barbarie tienen su contraposición en «El Gran Dictador» (1940) de Charlie Chaplin. El diálogo final es una defensa indeleble de los derechos y libertades fundamentales en una época histórica en la que parecería que Hitler dominaría Europa sin oposición después de la rápida invasión de Francia (la primera clase de Derecho Constitucional en las universidades debería empezar con este discurso). El general Pétain -héroe de la Primera Guerra Mundial- fue condenado después de la Segunda Guerra Mundial por colaboracionista al instaurar el Régimen de Vichy. El nazismo se hubiera consolidado en Europa si no hubiera sido por la firme determinación, en primer lugar, de Churchill (que, además, apoyó a De Gaulle en su exilio inglés) y, en segundo lugar, de Roosevelt. Es sobrecogedor recordar que soldados norteamericanos defendieran con su vida -acto supremo de libertad- la democracia en Europa cuando su integridad territorial no se encontraba amenazada. Fue a partir de 1942 cuando cambió el devenir de la guerra en favor de las democracias. Si el escritor Stefan Zweig, que refleja de forma magistral la desintegración del Imperio Austrohúngaro en «El mundo de ayer. Memorias de un europeo», hubiera conocido este cambio, hubiera compuesto más obras sublimes de la cultura europea.
La banalidad del mal
La película «The Eichmann Show» (2015) analiza el juicio al teniente coronel Adolf Eichmann que organizó las deportaciones de los judíos a los campos de concentración para su exterminio. Era la «Solución Final» al problema judío adoptada en la Conferencia de Wannsee (1942). Este caso tiene su origen en la detención ilegal -porque Argentina no colaboraba en las extradiciones- de Eichmann por el Mosad cerca de Buenos Aires para ser juzgado y condenado en Jerusalén (1961). Hannah Arendt describe el juicio en «Eichmann en Jerusalén», obra imprescindible para entender este caso, e introduce el concepto de la banalidad del mal. Eichmann se definía como burócrata cumplidor de la ley; era, como decía Arendt, «un hombre terrible y terroríficamente normal», no un «pervertido» o «sádico». Arendt disecciona el antisemitismo (con especial referencia al caso Dreyfus en Francia como paradigma del envilecimiento del sistema judicial), el imperialismo, el nazismo y el comunismo de forma magistral en «Los orígenes del totalitarismo».
En Alemania se consideraba que la democracia había originado la crisis institucional (con una inflación descontrolada), y eligieron a Hitler como canciller porque les permitiría recuperar el «auténtico» espíritu alemán y el destino histórico que exaltaba Wagner en sus óperas (también las óperas de Verdi configuraron la reunificación italiana a finales del siglo XIX). Una pregunta que debemos responder con sinceridad intelectual y personal es cuál hubiera sido nuestro comportamiento si hubiéramos nacido en 1900 en Berlín, es decir, si hubiéramos sido actores protagonistas de la Primera Guerra Mundial con catorce años, de las consecuencias del Tratado de Versalles y de la República de Weimar con diecinueve años, de la crisis financiera del 29 con veintinueve años y hubiéramos sido juristas de los treinta y tres a los cuarenta y cinco años durante el nazismo. Pocas personas se atreverían a responder con sinceridad. Quisiéramos pensar que nuestra actitud hubiera sido la de Santa Teresa Benedicta de la Cruz (Edith Stein), San Maximiliano Kolbe o Simone Weil que defendían sin límites la dignidad y la singularidad de cada vida humana como única e irrepetible (amor oblativo). Los tres tenían como ideal la insoslayable necesidad de buscar la Verdad. El primer ministro Chamberlain pactó con Hitler después de la invasión de los Sudetes en Checoslovaquia porque no quería que una nueva generación de ingleses sufriera las consecuencias de otra guerra mundial (Acuerdos de Munich en 1938). La política de apaciguamiento, inspirada en la buena fe contractual, fue un fracaso (la película «Múnich en vísperas de una guerra» nos reconcilia con este personaje histórico).
El silencio generalizado
Las películas «La conspiración del silencio» (2014) y «El caso Collini» (2019), basadas en hechos reales, hacen referencia a la actuación de fiscales y abogados en defensa de las víctimas del nazismo frente al silencio generalizado a nivel institucional que se impuso a partir de finales de los años cincuenta en Alemania. Occidente se encontraba en un momento geopolítico complejo con la Unión Soviética que culminaría con el Muro de Berlín (la película «Uno, dos, tres» de Billy Wilder es una delirante crítica al comunismo). Sin embargo, fiscales y abogados comprometidos con la justicia en la búsqueda de la verdad lograron impulsar con éxito causas contra personas que colaboraron activamente con el nazismo.
Por último, el cine analiza otros aspectos jurídicos del nazismo. Destaca la película «La Dama de Oro» (2015) que hace referencia al expolio artístico durante el nazismo. La película se basa en una historia real. María Altmann, judía vienesa, quiere recuperar el Retrato de Adele Bloch-Bauer I del pintor Klimt. Después de un largo proceso logra recuperarlo a través de un arbitraje en 2006.
En definitiva, el cine, además de elevarnos al nivel más alto de la belleza de la creación artística, se convierte en una verdadera escuela, en un sentido socrático, del Derecho y la Jurisprudencia.