ALDEA GLOBAL
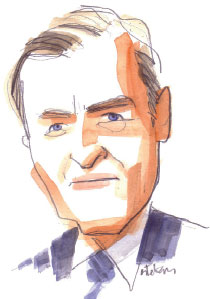 CARMELO ENCINAS,
CARMELO ENCINAS,
periodista
Regreso a Pompeya y Epidauro
TODAS las casonas lo tenían. Era un pequeño estanque rectangular de fondo plano situado a cielo abierto en el vestíbulo de la vivienda. Se denominaba impluvium y en él desembocaba el agua de lluvia que recogían los tejados. Esa apertura central en el techo del edificio proporcionaba además luz solar a las habitaciones. El impluvium solía estar conectado a una cisterna que almacenaba el agua para el uso de sus moradores, regulando también la temperatura cuando apretaba el calor, función a la que generosamente contribuían las corrientes de aire establecidas por la disposición inteligente de las estancias.
Este modelo de sostenibilidad y eficiencia en el uso de los recursos naturales regía en las “domus” romanas hace más de veinte siglos, heredado en gran medida de los griegos y etruscos. La dramática erupción del Vesubio en el 79 d. C. sepultó en pocas horas varias localidades situadas en las faldas del volcán frente a la bahía de Nápoles, la mayor de ellas Pompeya, donde se calcula que vivían unos 15.000 habitantes. El coste en vidas humanas debió ser brutal por la virulencia de la erupción, pero el aluvión de cenizas, piedra pómez y residuos volcánicos anegó completamente aquella ciudad manteniéndola bajo su manto durante casi dos milenios como en una lata de conserva.
Gracias a aquella tragedia y los posteriores trabajos arqueológicos que aún continúan, iniciados por Carlos III en 1748, hoy podemos viajar en el tiempo y apreciar el grado de bienestar alcanzado por las ciudades romanas, cuyo diseño respondía a unas pautas urbanísticas de un pragmatismo y una racionalidad exquisitas. Partiendo de un núcleo central, donde solían situarse los templos, edificios públicos y espacios de reunión o esparcimiento, la ciudad crecía como un damero en torno a dos calles principales, el “cardo”, de norte a sur, y el “decumano”, de este a oeste. El resto de las vías, paralelas a uno y a otro lado, eran generalmente más estrechas.
De esta forma se organizaba también el movimiento de personas, animales y carruajes. Un atento paseo por las ruinas de Pompeya permite advertir hasta qué punto sus pobladores gozaban de una calidad de vida urbana que ya quisieran hoy la mayoría de nuestras ciudades. El peatón, tan acosado actualmente, tenía su espacio protegido y garantizado en unas amplias aceras de altos bordillos para que ni carros ni caballos las invadieran. En los cruces no disponían, como ahora, de semáforos, pero sí de unas piedras de paso a la misma altura que los bordillos y a la distancia adecuada para que el viandante pudiera pasar de unas a otras sin dificultad y los carruajes rodar entre ellas. Esos obstáculos obligaban, además, a los vehículos de tracción animal a frenar su carrera evitando así los atropellos, la misma función que hoy cumplen los llamados “bultos” en las carreteras de zonas residenciales. En Pompeya, como en cualquier otra ciudad romana, no todas las casas eran grandes domus ni disponían de un impluvium que les garantizara el suministro de agua, pero los llamados insulae, que vivían en bloques de alquiler, tenían fuentes que proliferaban por toda la ciudad. Una red homogénea garantizaba la disponibilidad de agua a sus habitantes de forma y manera que ninguno de ellos tuviera que andar más de 40 metros para cargar sus cántaros. Las fuentes eran además la excusa perfecta para introducir elementos ornamentales al paisaje urbano.
El mercado, las tiendas y los espacios de ocio como el teatro, las termas, la taberna e incluso la casa de lenocinio, todo estaba a mano en aquella Pompeya que en solo dos días se tragó el Vesubio. Un concepto de ciudad donde el tiempo pasaba despacio y donde se daba preferencia al bienestar de sus moradores por encima de otros intereses.
Los efectos salutíferos del ocio y la calidad de vida ya fueron observados y puestos en práctica hasta la sublimación quinientos años antes en la Grecia de Pericles. Epidauro, una pequeña ciudad al noroeste del Peloponeso, donde se hallaba el santuario de Asclepio, se convirtió en lugar de peregrinación de quienes invocaban a los dioses sanatorios para curar sus males. Entendieron sus moradores que para ayudar a las divinidades a sanar enfermos era bueno que éstos dispusieran de toda suerte de instalaciones lúdicas que les permitiera disfrutar de una convalecencia placentera. Es por ello que, además de los templos y hospitales, hubiera instalaciones deportivas, salones para banquetes, baños, jardines y un teatro cuyas condiciones acústicas ningún auditorio ni coliseo operístico ha logrado todavía superar.
En Epidauro había concursos de poesía hace dos mil quinientos años. Su entorno natural, una llanura rodeada de viñedos y montañas, contribuía a transmitir a los sentidos el efecto deseado. Un pequeño paraíso bien comunicado con Atenas desde donde se podía llegar en barco en solo seis horas.
«El avance en las ciudades del futuro nunca será óptimo si no logran en ellas adaptar el tiempo y el espacio a la dimensión del ser humano»
Ni el urbanista más ingenuo caería en la utopía de regresar al pasado para reeditar modelos de ciudad como los de Pompeya o Epidauro habitadas entonces por unos miles de personas y no millones como las actuales megalópolis. No obstante, una mirada retrospectiva a quienes en el pasado lograron tan alto nivel de excelencia ayudaría, sin duda, a encontrar fórmulas capaces de conjugar las demandas de una sociedad cada vez más sofisticada y exigente con la sostenibilidad medioambiental y el uso racional de los recursos naturales. Las nuevas tecnologías impulsarán las ciudades inteligentes con infraestructuras que agilizarán la movilidad de la gente y la dotarán de nuevos servicios hasta ahora inimaginables. Pero el avance en las ciudades del futuro nunca será óptimo si no logran en ellas adaptar el tiempo y el espacio a la dimensión del ser humano. Vivir sin prisas, tenerlo todo a mano y disfrutar de las cosas sencillas, proporcionó a los clásicos una calidad de vida que no debiéramos despreciar. Pompeya y Epidauro nos dejaron algo más que unas ruinas



