ÁGORA CULTURAL Y JURÍDICA
FOTOGRAFÍA Y TIEMPO
Alfonso Batalla,
Notario de Bilbao y fotógrafo profesionalExpertos en diferentes áreas del Derecho se dan cita en nuestra revista para ofrecernos su visión de lo acontecido en el mundo de la Literatura, las Artes, la Justicia y, por qué no, en la vida misma. En este número nos acompañan: Alfonso Batalla, Notario de Bilbao y fotógrafo profesional; Rafael Navarro-Valls, Catedrático emérito y profesor de honor de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y vicepresidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España.
La temperatura en la que una vez fuera la ciudad más septentrional del mundo ronda los 35º bajo cero. La sensación térmica es mucho más suave, en parte por la ausencia de viento y, en otra parte, porque la percepción del frío por el fotógrafo se ve condicionada por el manojo de llaves que le dará acceso a los edificios de viviendas (que curiosamente en una zona de origen soviético son conocidos como “dorms”). El acceso a esta “cápsula del tiempo” es tan ilusionante que hace olvidar los kilómetros recorridos sobre el fiordo cubierto con una capa de hielo presuntamente estable. Todo es “percepción”.
La peonza gira perfectamente estática sobre su eje . Únicamente el zumbido del metal sobre el cristal delata el movimiento. Movimiento. Movimiento y tiempo. Tiempo detenido en un giro inmóvil.
Tal vez el tiempo sea una programación más del Homo sapiens. Un convenio implícito en nuestra forma de percibir como tantos otros que permiten a nuestra especie comunicarse, cooperar y progresar , un axioma.
De hecho, con una velocidad de obturación suficientemente rápida, podríamos fotografiar esa peonza totalmente estática, una forma de doble huso completamente vertical sobre un punto de apoyo minúsculo. Una imagen que carecería de explicación racional sin conocer el movimiento de la peonza. Al eliminar el tiempo de la ecuación la percepción del elemento cambiaría completamente a algo abstracto o no entendible. Con ello, una de las metáforas de la semiótica de la fotografía como parte del arte contemporáneo, la “animación suspendida”, entraría en juego.
Los humanos no entendemos el tiempo
Atribuimos la atemporalidad a la divinidad, disfrazada de eternidad: no tener principio ni fin nos parece tan atractivo como aterrador por incomprensible. Tratamos científicamente de demostrar que el tiempo o no es lineal, o puede ser distorsionado o, incluso, que coexistan múltiples universos alternativos en el mismo tiempo unidos por misteriosas supercuerdas; que una partícula exista y no exista al mismo tiempo dependiendo únicamente de cómo es observada . La ciencia ficción juega con las paradojas temporales . Las teorías contemporáneas de la espiritualidad sostienen que ni el pasado ni el futuro existen, sino tan sólo el presente . ¿Cuánto dura este presente? ¿El tiempo que el obturador de mi cámara ha permanecido abierto para capturar estas imágenes entre una 500ava parte de segundo y 30 segundos? ¿Una fracción infinitesimal de tiempo? Desde que nuestra especie empezó a dibujar en cuevas hasta la actualidad, el arte ha querido tanto congelar el tiempo como perdurar en el mismo. La atemporalidad es un elemento esencial de la creación.
Las manos del fotógrafo contemplan las teclas del viejo piano vertical en una sala de ensayos del centro cívico de la ciudad abandonada. Algunas teclas no funcionan, ni el mecanismo del pedal tampoco, pero dentro del edificio la temperatura permite mover los dedos. Desafinado y roto, pero extraño y misterioso suena el tema de The Leftovers , como si viniera de otra dimensión. Tal vez la imagen del fotógrafo envuelto en ropas térmicas tocando un piano agónico en una sala en decadencia y en la extraña luz nocturna del ártico acreciente esa sensación.
El tempo fijo, universal y matemático de las notas musicales contrasta con la percepción difusa y extraña de este tiempo que parece suspendido entre las paredes. Posiblemente la música sea la más sofisticada tentativa de atrapar el tiempo.
La “mentira” que captura el objetivo
Siempre había defendido que la fotografía miente porque elimina la dimensión temporal, con lo que es más apariencia que realidad. Sin embargo, empiezo a sentir exactamente lo contrario. Es posible que el tiempo no exista más allá de una programación en nuestro inconsciente. Tal vez todos seamos todo en todo momento y en todo lugar.
La fotografía, como técnica, que no como disciplina, nos dota de una serie de herramientas que van mucho más allá de cámaras, lentes, encuadres, enfoques, velocidades de obturación o diafragmas.
La fotografía elimina completamente la dimensión temporal y reduce las otras tres dimensiones perceptibles a dos. Genera con ello un objeto artístico que no refleja lo real pero lo parece y, con ello, permite al lenguaje artístico el uso de unas metáforas características:
- En primer lugar, la metáfora de la ventana. Contemplar una fotografía sería como ver la realidad a través de una ventana.
- En segundo, la del espejo, que es un elemento que refleja la realidad, pero desde la percepción del sujeto que se ve reflejado, con lo que contiene una autoexpresión del artista.
- En tercero, la metáfora de la plasticidad. En sentido positivo, cuando se pretende utilizar las herramientas para crear un objeto bello. En sentido negativo, cuando el artista prescinde del atractivo plástico para poner el acento en otros elementos.
- En cuarto, una combinación de las tres anteriores: la metáfora del registro puro.
- Finalmente, una metáfora del propio dispositivo fotográfico que contiene una reflexión sobre la capacidad de la fotografía para transmitir al espectador a partir de una aparentemente verosímil captura de lo real. Habla así la fotografía de ella misma como lenguaje y del empleo de las herramientas semióticas propias del mismo.
En ese caso, las obras impresas en un libro o colgadas en una pared son tremendamente reales en el aquí y en el ahora, porque están exentas de la ficción temporal, porque responden a la percepción de una realidad que queda fijada por mi propia observación, porque nada existe si no es percibido . El objeto artístico compuesto por tintas, papel, aluminio, madera… lo es en sí mismo como tal y con vocación de atemporalidad.
El arte: un instante en la infinidad
Algunas fotografías de los edificios de la ciudad, rodeados de nieve, parecen una obra de Land Art. ¿Será cierto que las disciplinas artísticas como tales han muerto y no existe una división clasificatoria en el arte?
Sería bellísimo entender un universo sin tiempo. El nacimiento y la muerte tendrían únicamente sentido como meras anécdotas en una existencia infinita .
Mientras tanto, contemplemos estos espacios vacíos de vida humana que quieren transmitirnos esa angustiosamente atractiva sensación de existencia fuera del fluir temporal.
Tal vez lo que ha ocurrido mientras el fotógrafo desarrollaba ese trabajo es que, liberada intuición de la cárcel del raciocinio, de la falsa seguridad del tiempo, ha recorrido esas habitaciones, cual aventurero Príncipe de Serendip , haciendo casuales hallazgos que han hecho emerger algo del inconsciente que en alguna medida transmita cierta inquietud al espectador.
El tono del sonido generado por la peonza cambia. Su longitud de onda se modifica. Oscila sobre su eje. Ya no es perfecta. El tiempo vuelve a jugar con mi mente. Me dice que la peonza se detiene mientras a 4.000 km de aquí, 78°39′22″N 16°19′30″E, un minúsculo fragmento de papel pintado se desprende de la pared y cae eternamente .
- Una peonza de este tipo aparece como leitmotiv de la película «Inception«.
- Yuval Noah Harari defiende una interesante teoría sobre estos «mitos» que abarcan desde las sociedades mercantiles hasta la religión en su libro «Sapiens: De animales a dioses«.
- Es notable cómo la física cuántica demuestra cosas tan incompatibles con nuestra intuición.
- Todo un clásico del género. Desde el primer «Terminator» a «12 Monos«, por ejemplo.
- Etkhart Tolle. «Un nuevo mundo ahora«.
- The Leftovers es una serie creada por Damon Lidelof para HBO. La banda sonora compuesta por Max Ritcher tiene un tema central que se repite en diferentes tonalidades, instrumentaciones y tempos a lo largo de la serie.
- En general mi fotografía se adscribiría a la escuela del registro puro en cuanto pretendiendo una estética y una corrección formal, aparentan ser una captación desprovista de artificio o emoción. Su origen está en la Düsseldorf School of Photography cuyos primeros representantes son Bernd and Hilla Becher y la escuela americana del New Topographics.
- Esta frase es un lugar ya común en la ciencia contemporánea, desde la física cuántica hasta la psicología.
- Incluso explicaría la regresión a vidas pasadas, de la que se ocupa el Libro de Brian Weiss «Muchas Vidas, Muchos Maestros«.
- Del antiguo cuento persa “Los tres príncipes de Serendip” de donde viene el término serendipia muy usado en la teoría de la creatividad.
- «Pyramiden: Retrato de una utopía abandonada«. Kjartan Fløgstad


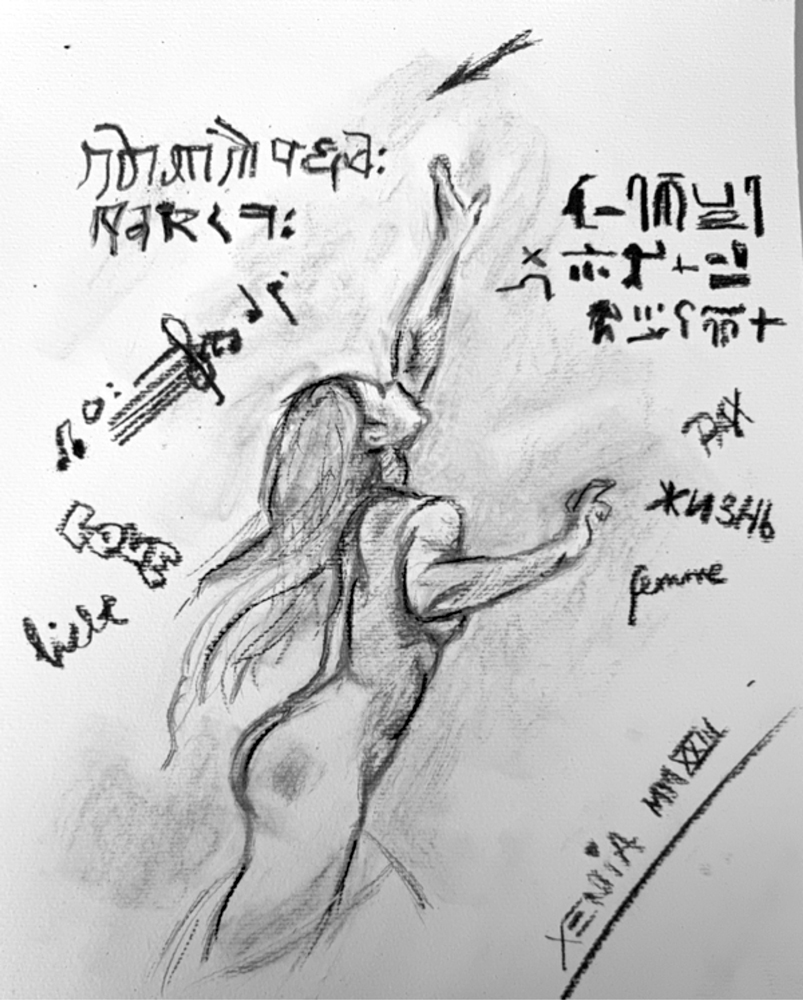 Origen del lenguaje
Origen del lenguaje