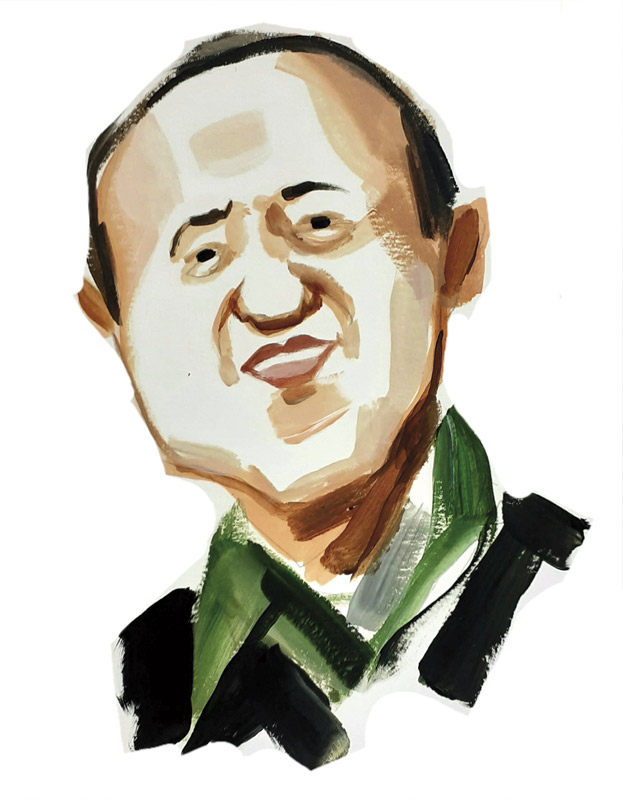Cómo prepararse para las catástrofes
Los desastres naturales son cada vez más frecuentes y virulentos debido al cambio climático. El riesgo de inundaciones e incendios se ha incrementado considerablemente en el mundo y España no es ajena a esta situación.
MARTA RUIZ-CASTILLO
- Mail: [email protected]
- X: @MartaRuizCas
«Los recientes incendios han arrasado casi 400.000 hectáreas y más de 160.000 hectáreas de espacios naturales protegidos, ocho personas han fallecido y más de 35.000 han sido evacuadas. El fuego ha provocado la pérdida de patrimonio natural y cultural, afecciones a la fauna, además de cortes de carreteras y daños en vías ferroviarias e infraestructuras», denunciaba Greenpeace este verano. Para la organización ecologista «el cambio climático hizo 40 veces más probable la ola de mega incendios vivida en España y Portugal». De hecho, 2025 está considerado como el peor año en las últimas tres décadas en cuanto a superficie quemada.
El Consejo de Ministros propuso el 26 de agosto la declaración de “121 zonas catastróficas” como consecuencia de los incendios e inundaciones ocurridas entre el 23 de junio y el 25 de agosto de este año para que los damnificados pudieran solicitar las ayudas previstas en la legislación del Sistema Nacional de Protección Civil. 114 correspondían a incendios forestales en situación operativa 1 o 2, registrados en las comunidades de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Catalunya, la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Balears, La Rioja, Navarra y la Región de Murcia. Los siete avisos restantes correspondían a riadas e inundaciones provocadas por episodios de lluvia intensa registrados el pasado mes de junio en las comunidades de Aragón, Castilla y León, La Rioja y la Región de Murcia, según informó el Gobierno.
2025 ESTÁ CONSIDERADO COMO EL PEOR AÑO EN LAS ÚLTIMAS TRES DÉCADAS EN CUANTO A SUPERFICIE QUEMADA
Coordinación y prevención
Cada vez más voces piden acciones coordinadas y dejar a un lado los intereses políticos ante los desastres naturales. Es el caso de Greenpeace que reclama «con urgencia una reacción desde todas las Administraciones para adaptar nuestro país y minimizar los impactos futuros para la sociedad” siendo la prevención un factor fundamental.
España cuenta con una amplia legislación en materia de prevención y gestión de incendios. El artículo 148 de la Constitución establece que las comunidades autónomas «podrán asumir» las competencias de los montes y aprovechamientos forestales y la gestión en materia de protección del medio ambiente a través de sus estatutos de autonomía.
La Ley de Montes es más explícita al indicar las competencias de las tres Administraciones, la central, la autonómica y la local y señala que «corresponde a las administraciones públicas competentes la responsabilidad de la organización de la defensa contra los incendios forestales. A tal fin, deberán adoptar, de modo coordinado, medidas conducentes a la prevención, detección y extinción de los incendios forestales, cualquiera que sea la titularidad de los montes».
En definitiva, las tres administraciones territoriales tienen competencias, de un modo u otro, en la prevención y gestión de incendios y exigen una acción coordinada. En el caso de la administración estatal, los departamentos afectados son el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el de Defensa con la participación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y el del Interior, encargado de activar el Plan General de Emergencias.
ESPAÑA HA REDUCIDO LA INVERSIÓN EN PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS UN 51% ENTRE 2009 Y 2022
Prevención e inversión
Los incendios del verano pusieron de manifiesto la necesidad de mejorar la política contra incendios a través de los planes anuales, tal y como establece la Ley de Montes en su artículo 48 que señala que «las Comunidades Autónomas ante el riesgo general de incendios forestales, elaborarán y aprobarán planes anuales para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales. Los referidos planes, que deberán ser objeto de publicidad previa a su desarrollo, comprenderán la totalidad de las actuaciones a desarrollar y abarcarán la totalidad del territorio de la Comunidad Autónoma correspondiente».
Ante las denuncias de bomberos forestales, asociaciones vecinales y organizaciones como Greenpeace; la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo envió el pasado agosto un escrito interno a los fiscales provinciales para comprobar los planes de prevención en las localidades más afectadas, según Europa Press y El País, que tuvieron acceso al informe del fiscal de Sala, Antonio Vercher.
En el caso concreto del incendio en la localidad madrileña de Tres Cantos, que arrasó 2.000 hectáreas y provocó la muerte de una persona, Greenpeace y los bomberos denunciaron que el plan contra incendios del Gobierno autonómico de Madrid excluía a este municipio como zona de riesgo, al tiempo que criticaron la falta de medios e inversión para la extinción de fuegos cada vez más intensos y descontrolados.
En este sentido, cabe destacar que España ha reducido la inversión en prevención y extinción de incendios un 51% entre 2009 y 2022, últimos datos disponibles, según los estudios anuales de la Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO). En el citado periodo el gasto ha pasado de 364,17 millones de euros a 175,8 millones.
Solidaridad del Notariado
Como ya es habitual cuando se produce una catástrofe, los notarios fieles a su vocación de servicio público y en solidaridad con todas las personas que han resultado damnificadas ofrecen asesoramiento gratuito. Y, tanto tras los incendios de este verano, como en anteriores ocasiones, como el incendio del Campanar (Valencia), la erupción del volcán de La Palma, o tras la Dana, por citar algunos ejemplos, los notarios pusieron en marcha “un servicio de localización y expedición de copias de las escrituras públicas que se pudieran requerir” así como dieron acceso a las personas afectadas a su Sede Electrónica Notarial www.portalnotarial.es para que pudiesen obtener de una forma rápida y sencilla, las actas notariales que necesitasen para gestionar las reclamaciones o ayudas por los daños causados en sus viviendas, vehículos, etc. El pasado 27 de octubre presentaron en el Colegio Notarial de Valencia el Plan Notarial de Emergencias. Más información en la página 4 y en las páginas 28 a 31 de esta revista.

Agencia Estatal para coordinación de emergencias
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, propuso el 1 de septiembre la creación de una Agencia Estatal de Protección Civil. El objetivo principal es «mejorar la coordinación y la decisión compartida en situaciones de crisis» para «potenciar y garantizar el buen funcionamiento del sistema».
El anuncio se enmarcó dentro de su propuesta más ambiciosa de alcanzar un Pacto de Estado frente a la emergencia climática. En él se incluyen otras medidas como la creación de fondos con recursos permanentes, tanto a nivel estatal como también a nivel autonómico, para la reconstrucción y prevención; aumentar y mantener a lo largo de los 365 días del año todos los medios técnicos y humanos necesarios para prevenir y para combatir los eventos climáticos extremos; avanzar hacia un modelo de gestión forestal adaptado a las realidades sociales, económicas y climáticas del siglo XXI; reconocer y potenciar el papel esencial que el mundo rural desempeña en la protección medioambiental y en la lucha contra los eventos climáticos extremos; y adaptar la legislación y el territorio a unas temperaturas y a unas olas de calor que cada año van a ser, por desgracia, mucho más severas y mucho más prolongadas.
Para lograr el máximo consenso en torno al pacto, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) organizó en octubre dos sesiones de trabajo con la participación de expertos, movimientos socioambientales, voluntarios y colaboradores de Protección Civil y otros colectivos de la sociedad civil. En relación con la gestión, los expertos coincidieron en la necesidad de un modelo que combine conservación, prevención y aprovechamiento sostenible, integrando la bioeconomía, los pagos por servicios ambientales y las nuevas tecnologías.
PARA SABER MÁS
The Conversation. Reportaje que aborda las causas de los incendios centrándose en los factores de riesgo.
El Confidencial. Estudio que analiza la tragedia de los incendios de este verano.
BBC: Reportaje que explica los incendios ocurridos en España durante el verano a partir de cuatro claves.







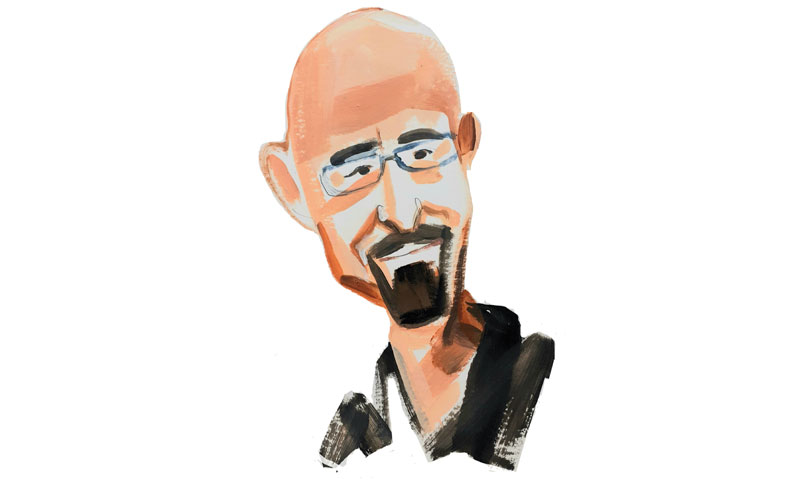
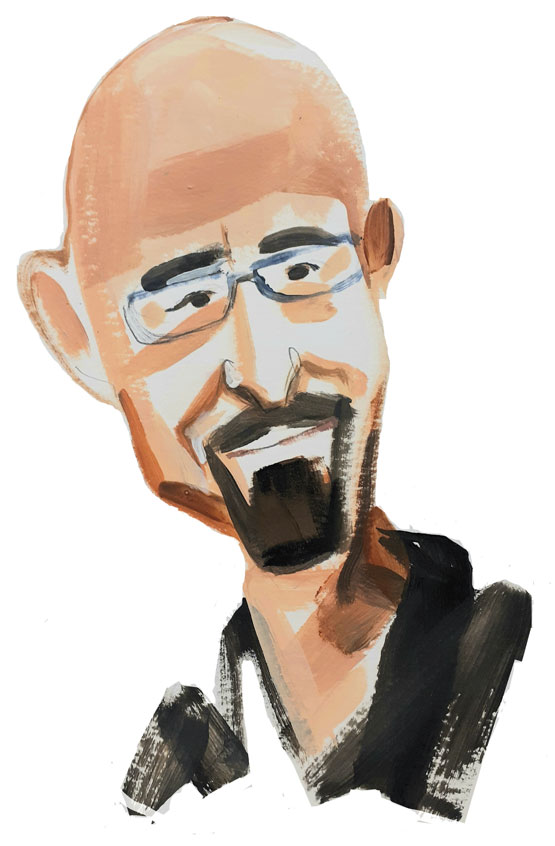





 Participaron Claudio Aranzadi, ex ministro de Industria y Energía; Jorge Sanz, director de NERA Consulting; Luis Enrique Herranz, director de Seguridad Nuclear de CIEMAT; y Óscar Barrero, socio del área de Energía de PwC.
Participaron Claudio Aranzadi, ex ministro de Industria y Energía; Jorge Sanz, director de NERA Consulting; Luis Enrique Herranz, director de Seguridad Nuclear de CIEMAT; y Óscar Barrero, socio del área de Energía de PwC.