EN ESTE PAÍS
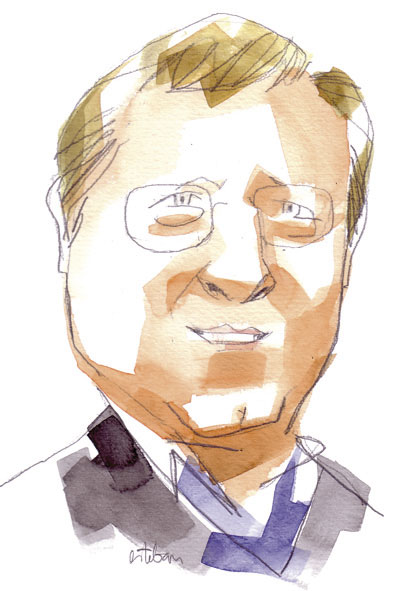
Occidente ha vuelto a comprobar que su dependencia del exterior es excesiva. Incluso, peligrosa. En particular, por su subordinación a Rusia
“Si EEUU ataca a Irán, que Dios nos ayude”.
Hace ahora quince años, el legendario jeque Yamani, el hombre que inspiró los dos choques petrolíferos de los años 70 que pusieron contra las cuerdas a Occidente, estuvo en Madrid invitado por el Real Instituto Elcano. EE.UU., por entonces, amenazaba a Irán con intervenir si proseguía con su carrera nuclear, y Yamani, ya defenestrado de su poder como ministro del Petróleo de Arabía Saudí, lanzó una advertencia que todavía se puede escuchar: “Si EE.UU. ataca a Irán, que Dios nos ayude”. Y resuena porque en plena transición ecológica hacia la descarbonización, el mundo sigue dependiendo de las energías fósiles. Es decir, de los productores de hidrocarburos. El petróleo y el gas, hijos de una misma tierra, corren por las venas del sistema productivo.
Es verdad que en las últimas décadas se ha avanzado en la producción de renovables y en la eficiencia energética, pero hoy, guste o no, los hidrocarburos -junto con las centrales nucleares- siguen moviendo el planeta. Evidentemente, porque las nuevas tecnologías de generación limpias no han sido todavía capaces de sustituir a los combustibles fósiles, pero también por ausencia de un viejo concepto que se estudiaba en las escuelas de diplomacia y que hoy se ha vuelto a poner de moda: la independencia energética. Pero que tras la superación de los dos choques petrolíferos desapareció durante años de la agenda política.
Tras la caída del muro de Berlín y la eclosión de la globalización, se entendió que el mundo se iba a regir sin fronteras. Paz celestial. Se olvidó, es más, que el aprovisionamiento energético forma parte de la geoestrategia de los países, como sucedió en los setenta cuando se nacionalizaron los pozos en Oriente Medio, y que, por lo tanto, podría haber problemas de suministro. La palabra independencia -energética o no-, de hecho, se retiró de la circulación, salvo en países como Francia, pero hoy se reivindica como un objetivo a conseguir. La propia UE ha lanzado un proyecto de autonomía estratégica que incluye, como no puede ser de otra manera, la energía.
Sin duda, porque Occidente ha visto las orejas al lobo y ha vuelto a comprobar que su dependencia del exterior es excesiva. Incluso, peligrosa. En particular, por su subordinación a Rusia, que tiene la llave del aprovisionamiento energético. EE.UU. ya lo consiguió hace unos años con el petróleo de esquisto (shale oil), aunque a un precio elevado porque el fracking es costoso, pero la UE aún está lejos de lograrlo.
Sólo hay que mirar algunas cifras para comprobarlo. El 40,4% del gas natural que consumen los hogares y las empresas europeas procede de Rusia. También, el 40% del carbón que llega a Europa viene de allí, mientras que el 29,3% del petróleo que recala en las refinerías continentales procede de la tierra de Putin. La rusa Gazprom, de hecho, tiene influencia sobre casi un tercio de todo el almacenamiento de gas en Alemania, Austria y Países Bajos. Rusia, por si esto no fuera suficiente, es el único proveedor de las importaciones de gas de seis países de la UE.
Rusia, sin embargo, no es la causa, es la consecuencia. El problema, a falta de hidrocarburos en el subsuelo, una mera casualidad geológica, es que el despegue de las energías limpias es lento, tiene limitaciones y es caro. En unos casos por razones tecnológicas, el almacenamiento a gran escala sigue siendo una quimera, pero en otros porque se ha arrastrado los pies subvencionando a los combustibles fósiles en lugar de haber hecho una apuesta más decidida por las energías limpias, como recuerdan una y otra vez los informes de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).
Aunque no es fácil ponerse de acuerdo sobre la cuantía, la propia UE ha estimado que sólo en la región las subvenciones a los combustibles fósiles oscilan entre 39.000 millones y 200.000 millones de euros al año. Obviamente, porque se ha sido poco diligente en cambiar el statu quo, basado en importar hidrocarburos y así favorecer una industria intensiva en empleo y capital. Y España, hay que reconocerlo, está algo más que retrasada respecto del contexto europeo. El 70% de la demanda energética es importada, algo más de diez puntos por encima de la media europea.
El problema es todavía mayor si se tiene en cuenta que España, históricamente, siempre se ha considerado una isla energética. Pese a depender excesivamente del exterior, tampoco ha sabido -o podido- aprovechar las interconexiones con Europa, que son la clave de bóveda a la hora de diversificar las fuentes de suministro.
No es lo mismo depender de regiones convulsas como el norte de África o Rusia, con serias disputas con la UE, que de la Unión Europea, por donde transitan innumerables redes de aprovisionamiento, ya sean fósiles, renovables o de origen nuclear.
Es verdad que también la UE importa más de la mitad de la energía que consume, pero no es lo mismo lidiar con una crisis como la actual desde una posición común -ampliando las redes de interconexión- que desde el ámbito nacional. El corte de suministro de gas argelino a España a través de Marruecos es un buen ejemplo.
La solución, es evidente, está en las energías renovables. No sólo porque ayudan a luchar contra el cambio climático, sino porque por su propia naturaleza -las instalaciones físicas están en cada uno de los países- suponen un avance considerable hacia la independencia energética, aunque nunca del todo. La dependencia también es tecnológica, y esa es un arma demasiado poderosa para poder situarla fuera de la disputa geoestratégica. Como suele decirse, la energía, desde la primera revolución industrial, ha movido el mundo. Y en eso estamos.



