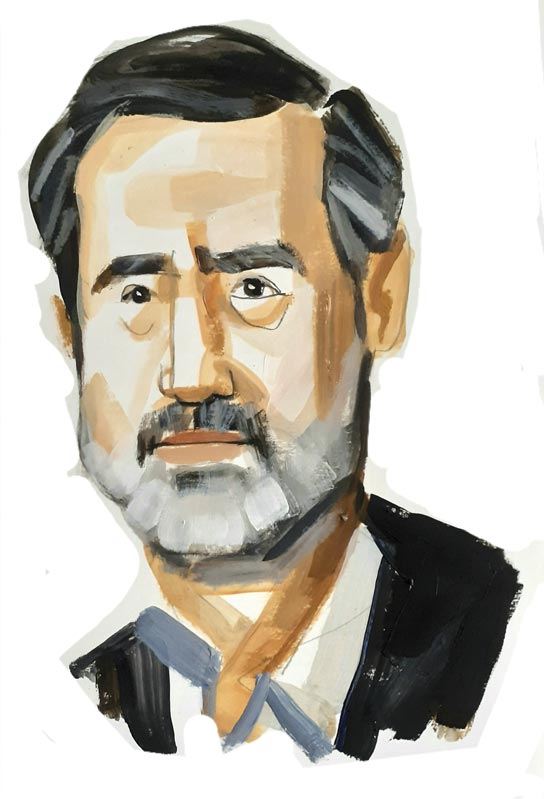
“Éxito en general de esta delegación de funciones a los notarios y necesidad de revisar los requisitos y efectos de algunos expedientes”
La jurisdiccion voluntaria notarial, tras una década
Se cumplen ahora 10 años de la promulgación de la Ley de Jurisdicción Voluntaria y de la ley 13/2015 sobre Catastro, que atribuyeron a los notarios funciones que anteriormente desarrollaban los jueces. Es momento de ver si esta decisión de política legislativa ha conseguido sus fines: liberar a los jueces de tareas en las que propiamente no había contienda para que se pudieran centrar en las funciones más propias de su función, las de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, y prestar al ciudadano un servicio más dinámico sin merma de la eficacia y de la seguridad.
Desde mi punto de vista, puede decirse que la atribución de estas funciones a los notarios ha sido un éxito en términos generales, si bien cabe hacer matices si se desciende a los expedientes concretos. Obviamente, es más difícil de medir en aquellos en los que tenemos competencia exclusiva y más visible en aquellas actuaciones que son compartidas con otras instancias. Por ejemplo, la ley atribuyó al notario algunas nuevas competencias sustantivas -como los casos de matrimonio, separación o divorcio, o en el posteriormente atribuido expediente matrimonial y las juras de nacionalidad-, compatibles con otras instancias, y ello ha sido bueno porque lo único que ha hecho es ofrecer más posibilidades al ciudadano a un precio regulado. Si el Notariado funciona bien, hará muchos expedientes y si no, no, pero el ciudadano tendrá una alternativa si quiere.
Otros nuevos expedientes anudan efectos jurídicos a actuaciones que ya se realizaban de otra manera, o amplían su ámbito, y aquí puede decirse que la novedad ha funcionado en aquellos expedientes que producen efectos claros y palpables y suponen un avance frente al sistema anterior (declaración de herederos de colaterales o beneficio de inventario), y no en los expedientes que no resultan útiles porque su configuración es excesivamente limitada o sus efectos reales son parcos; como, por ejemplo, el expediente de ofrecimiento de pago y consignación, porque no se produce la liberación del deudor hasta la aceptación de la consignación por el acreedor, sin que el notario pueda declararla bien hecha como puede hacer el juez. Tampoco ha funcionado el expediente de reclamación de deudas dinerarias no contradichas, porque excluye demasiadas deudas de su objeto, entre ellas las de los consumidores.
Mención especial merece el procedimiento, muy poco definido en la ley. En la práctica, los notarios hemos tenido que “inventárnoslo” para conseguir que todos los elementos sustantivos resulten cumplidos, con un problema añadido: algunos de los expedientes, particularmente los que antes se realizaban judicialmente, tienen un regusto judicial poco adaptado al despacho notarial y a la forma de actuar del notario.
La falta de regulación es aún más visible en los procedimientos que han introducido elementos que exceden de la función notarial clásica porque implican un juicio del notario que rebasa nuestro quehacer habitual tradicional, atribuyéndonos ciertas facultades decisorias, como en el caso de la aprobación de la partición si hubo pago en metálico de la legítima y de la realizada por el contador partidor dativo. El problema es que puede ocurrir que el requirente confunda la naturaleza del acto que estamos realizando, pretendiendo servicios o actuaciones que quizá procedieran en una escritura o un acta, pero no aquí, porque no estamos ejercitando las funciones profesionales clásicas sino otras, relacionadas con la equidad y la justicia, en las que sin duda el elemento predominante es el público y no procede la función mediadora propia de la actuación notarial en los negocios jurídicos, sino la valoración de la actuación de un tercero sin intromisiones ni sugerencias. Y ello no es siempre fácil de comprender.
Es cierto que esa facultad decisoria en equidad, más próxima a la actividad jurisdiccional que a la tradicional del Notariado, se corresponde a asuntos en los que normalmente subyace un conflicto que normalmente no existirá en una declaración de herederos, en la pérdida de un título valor o incluso en la reclamación de deudas no dinerarias. Pero cuando es el juez el que actúa, el control del conflicto subyacente se realiza por medio de la autoridad y poder de que el juez dispone; pero cuando se trata del notario, esta autoridad no existe. Por ello, quizá sería conveniente permitir que el ciudadano disconforme pudiera recurrir ante la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe pública la decisión notarial. De esa manera no le obligaríamos a acudir a la vía judicial, siempre más costosa y larga y que, desgraciadamente, con demasiada frecuencia, tiende a ir a la vía penal, ofreciéndole una vía más sencilla y rápida para discutir la decisión del notario que, quizá, de ser confirmada desalentaría ulteriores recursos. Dicho de otra manera, en los expedientes en los que se excede la función notarial clásica -juicios o calificaciones básicamente de notoriedad y percepciones, no recurribles– para pasar a la valoración de equidad o justicia, debería poder revisarse la decisión del notario, como de hecho ocurre ya con las resoluciones denegatorias de la celebración de matrimonio (arts. 58.7 y 85.1 LRC).
En resumidas cuentas: un éxito en general de esta delegación de funciones de la jurisdicción voluntaria a los notarios; necesidad de revisar los requisitos y efectos de algunos expedientes; y conveniencia de establecer procedimientos por vía reglamentaria y de crear un recurso en aquellos expedientes que implican decisiones de fondo del notario.



