LA @
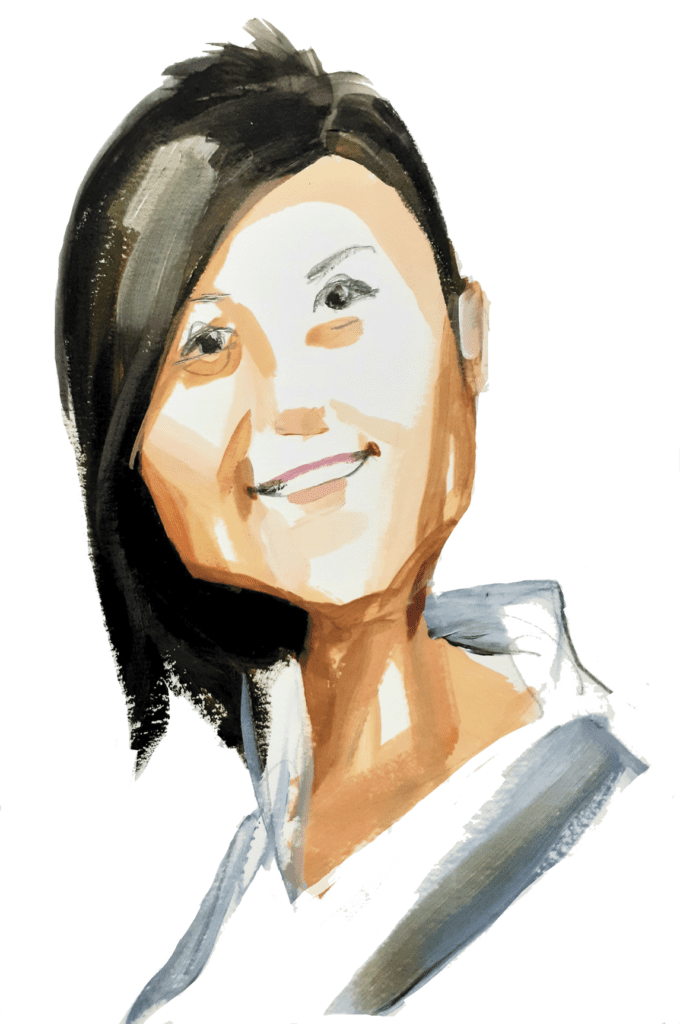
ESTHER PANIAGUA,
periodista y autora especializada en tecnología
- Mail: [email protected]
- Web: www.estherpaniagua.com
- Twitter: @e_paniagua
- Linkedin: Esther Paniagua
"La decisión sobre qué sucede con ese contenido no puede quedar en manos de las grandes empresas tecnológicas "
Fantasmas digitales
Escándalo en Australia. Un accidente de autobús mata a 10 personas y algunos medios de comunicación usan fotos de algunas de ellas que han descargado de sus perfiles de redes sociales. Sin permiso. La polémica está servida. ¿Es ético? Claramente no, pero tampoco es ilegal si las imágenes eran públicas.
A estas situaciones y otras muchas, incluso más rocambolescas, se enfrentan los familiares de personas fallecidas hasta que logran cerrar sus cuentas -o hacerlas privadas- en las diferentes plataformas digitales. Sobre todo en ausencia de las llamadas “voluntades digitales” o testamento digital.
El testamento digital es un escrito donde una persona indica cuál quiere que sea el destino de sus activos digitales tras su muerte. En este documento, quien lo firma puede designar a una persona como encargada de hacer cumplir sus instrucciones. Para que sea válido, debe firmarlo y certificarlo un notario, como sucede con los testamentos convencionales.
Suena bien, pero en la práctica no resulta tan sencillo. Como apunta en el Anuario de Derecho Civil de 2020 la profesora Nieves Moralejo (Universidad Autónoma de Madrid), la redacción de este derecho en la Ley de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) es “algo confusa”. El motivo es que el criterio que estructura la norma no es la existencia o ausencia de instrucciones de la persona fallecida acerca de la utilización de sus contenidos digitales tras su muerte. Al contrario, se parte de la premisa de que la persona fallecida no tiene un testamento digital para permitir que sus allegados puedan decidir el destino de sus activos digitales.
Esos allegados conforman un amplio abanico de personas: familiares, pareja de hecho y herederos. En ausencia de un testamento digital, serán dichas personas quienes decidan el destino, utilización o eliminación del contenido digital del fallecido o fallecida. El problema no es ya solo el quién se hará cargo, sino que -como comenta Moralejo- la norma entra en conflicto con el Derecho sucesorio. Pone un ejemplo: ¿y si el primo del fallecido decide que se suprima un archivo digital que posee un valor económico y que, siendo transmisible, debería haberse incluido en su herencia?
El embrollo puede ser mayúsculo, y esta no es la única piedra en el camino. Para cerrar las cuentas de un allegado hay que dirigirse a cada una de las plataformas en las que esté presente y demostrar que se tiene poder para hacerlo. Una por una.
No es de extrañar que, así las cosas, las redes sociales acaben convirtiéndose en cementerios digitales. Un estudio de 2019 del Instituto de Internet de Oxford (OII) predijo que un mínimo de 1.400 millones de usuarios de Facebook morirá antes de 2100. La cifra podría alcanzar los más de 4.900 millones de usuarios fallecidos para esa fecha, dependiendo del ritmo de crecimiento de la plataforma.
El estudio argumenta que “un enfoque exclusivamente comercial para la preservación de datos plantea importantes riesgos éticos y políticos que exigen una consideración urgente”.
A lo que se refiere el estudio es a sus implicaciones macroscópicas. Tratado por separado, cada perfil representa un elemento único cuyo destino corresponde decidir a sus familiares o a sus herederos digitales, sin embargo, los autores del documento sostienen que el impacto agregado de la totalidad de los casos va más allá que la suma de sus partes. “El patrimonio digital personal que dejan los muertos en línea es o se convertirá en parte de nuestro patrimonio digital cultural compartido”, señalan. Un patrimonio que puede resultar “incalculable» -dicen- no solo para los futuros historiadores.
El estudio cita las palabras de Matt Raymond, exdirector de comunicación de la Biblioteca del Congreso Estadounidense: «Individualmente, los tuits pueden parecer insignificantes, pero vistos en conjunto, pueden ser un recurso para que las generaciones futuras entiendan la vida en el siglo XXI’.
El borrado de cuentas póstumas no solo puede venir de los propios usuarios o de sus herederos o allegados, sino de las plataformas que las albergan. Muy citado es el caso de MySpace, que perdió toda la música y fotos que sus usuarios subieron a la red social entre 2003 y 2015 debido a un error. De igual modo, los ciberataques también pueden acarrear el borrado de información.
Otras veces el contenido desaparece porque se cierran las plataformas que lo alojan. Es el caso de Google+, la fallida red social de Google, descontinuada definitivamente en 2019. Aunque grupos sin ánimo de lucro como Internet Archive y el ArchiveTeam trabajaron para preservar la mayor cantidad de contenido público posible, aunque fue inevitable que una parte desapareciera.
Además, algunas plataformas cuentan con políticas de eliminación de cuentas por desuso. Es el caso de Google o Microsoft, que eliminan cuentas que hayan estado inactivas durante dos años. Elon Musk anunció el pasado mes de mayo que haría lo mismo en Twitter. Una impopular política (una más) que causó un gran revuelo entre personas que no querían perder acceso a los tuits de los usuarios fallecidos. Los usuarios reclaman que, como Facebook, se puedan mantener las cuentas como ‘conmemorativas’, algo que no es posible en Twitter.
Hay quienes dirán que estas políticas de eliminación facilitan las cosas a los familiares de las personas fallecidas, sobre todo cuando son personas no digitalizadas. Sin embargo, el borrado tarda al menos dos años en llegar y, en cualquier caso, por las razones expuestas, la decisión sobre qué sucede con ese contenido no puede quedar en manos de las grandes empresas tecnológicas.
Desde la perspectiva del patrimonio digital, los investigadores de Oxford señalan que esta situación requiere lo que el filósofo Luciano Fioridi denomina “una nueva macroética de la eliminación”. Es decir, un modelo de gestión que abarque y aprecie las diferentes formas de valores involucrados y considere también las múltiples partes interesadas.
Está claro que este es un asunto complejo, en el que se entremezclan los derechos individuales y colectivos, las herencias digitales, los bienes comunes online, y las políticas y derechos comerciales. Para más inri, han surgido desde hace unos años iniciativas para mantener vivos a nuestros muertos mediante sistemas automatizados que se nutren del contenido existente en torno a una persona para tratar de simular cómo seguiría comportándose.
Si algo está claro es que la cuestión de cómo abordar la muerte y la ‘reencarnación’ digital sigue siendo un asunto pendiente desde muchas perspectivas, y necesitado de un sistema de gobernanza adecuado, previo debate que integre a todas las partes afectadas. Lejos queda aquello de que “nadie hablará de nosotros cuando hayamos muerto”.



