Resumen:
El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad núm. 4057-2021, en el que se solicita la declaración de inconstitucionalidad de la totalidad de la Ley Orgánica 3/2021 y, subsidiariamente, la de los artículos 1, 3 (apartados b), c), d), e) y h), 4.1, 5 (apartados l c) y 2), 6.4, 7.2, 8.4, 9, 12 a) apartado 4, 16, 17, 18 a) párrafo 4, disposiciones adicionales primera y sexta, y disposición final tercera (en relación con el art. 16. l y con la disposición adicional sexta).
Dicha Ley prevé la constatación de “Padecimiento grave, crónico e imposibilitante” o escenarios en los que se padece “Enfermedad grave e incurable”, y la asistencia al paciente, a través de un procedimiento con todas las garantías, que se articula mediante un sistema en el que intervienen dos sanitarios diferentes (médico responsable y médico consultor), así como una Comisión de Garantía y Evaluación que será la que, a la postre, acceda a la solicitud o no. Asimismo, una de las principales exigencias legales es la existencia de un consentimiento informado adecuado, sin que concurran presiones externas; esto es, que el paciente formule una voluntad individual, libre, madura, voluntaria, genuina y consciente.
Señala la sentencia que, el derecho a la vida debe ponerse en conexión con el reconocimiento de la libertad como valor superior del ordenamiento jurídico (art. 1.1 CE), y los principios de dignidad y libre desarrollo de la personalidad, configurados expresamente en la Constitución como “fundamentos del orden político y de la paz social” (art. 10.1 CE), y de los derechos fundamentales íntimamente vinculados a dichos principios, de entre los que cobra particular relevancia el derecho a la integridad física y moral (art. 15 CE), y ser interpretado «como cauce de ejercicio de la autonomía individual sin más restricciones que las justificadas por la protección de otros derechos e intereses legítimos», y así, en el caso de la eutanasia, «el respeto a esa autodeterminación debe atender además a las situaciones de sufrimiento extremo objetivo que la persona considera intolerable y que afectan al derecho a la integridad personal en conexión con la dignidad humana».
En este sentido sigue diciendo la sentencia, «el contenido del derecho a la vida debe cohonestarse con esos otros bienes y derechos constitucionales de la persona para evitar transformar un derecho de protección frente a las conductas de terceros (con el reflejo de la obligación de tutela de los poderes públicos) en una invasión del espacio de libertad y autonomía del sujeto, y la imposición de una existencia ajena a la persona y contrapuesta al libre desarrollo de su personalidad carente de justificación constitucional», y se concluye que, concurriendo las precisas circunstancias –a saber, la existencia de situaciones trágicas de sufrimiento personal extremo provocadas por enfermedades graves incurables o profundamente incapacitantes–, «ya no cabe afirmar que estemos ante una conducta genérica de disposición de la propia vida realizada en ejercicio de una mera libertad fáctica, esto es, en una suerte de ámbito libre de Derecho (…) sino ante una de las decisiones vitales –por más que extrema y fatal– de autodeterminación de la persona protegida por los derechos a la integridad física y moral (art. 15 CE en conexión con los principios de dignidad y libre desarrollo de la personalidad (art. 10.1 CE)».
Resulta de especial interés la manifestación del Tribunal acerca del régimen aplicable a las personas con incapacidad de hecho, y así, la sentencia literalmente dispone que «El legislador ha destinado un precepto específico a definir el concepto de ‘incapacidad de hecho’, a la que describe como la ‘situación en la que el paciente carece de entendimiento y voluntad suficientes para regirse de forma autónoma, plena y efectiva por sí mismo, con independencia de que existan o se hayan adoptado medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica’ [art. 3.h) LORE]. Como señala el abogado del Estado, esa definición no ofrece problemas para su razonable comprensión y es análoga a la que utilizan, para supuestos similares, otras normas estatales (el antiguo art. 200 del Código Civil (LEG 1889, 27), derogado por Ley 8/2021, de 2 de junio, que incluyó el Título XI de medidas de apoyo a personas con discapacidad) y autonómicas (las relativas a la atención de personas al final de su vida). Por lo demás, la situación de ‘incapacidad de hecho’ es una realidad de difícil precisión, que solo puede identificarse con una definición genérica que remita a las circunstancias ordinarias de la vida y la enfermedad y a criterios médicos. De hecho, la ciencia médica cuenta con instrumentos de análisis para diagnosticar la situación en que el paciente resulta incompetente para entender y querer.
En definitiva, la decisión de obtener ayuda a morir en un contexto eutanásico que se refleja en el documento de instrucciones previas también ha de ser adoptada -como exige el art. 3.a) de la ley para todos los supuestos- de forma ‘libre, voluntaria y consciente’ y ha de ser ‘manifestada’ por quien se encuentra en ‘pleno uso de sus facultades’. Esta exigencia general implica que el control de los presupuestos de la eutanasia que ha de realizarse, al amparo de los arts. 5.2, 8.3 y 5, 9 y 10 LORE, tanto por el médico consultor como por la Comisión de Garantías y Evaluación, en el supuesto particular de incapacidad de hecho puede extenderse, atendiendo a las concretas circunstancias del caso, a la verificación de la capacidad del otorgante al tiempo de suscribir el documento de instrucciones previas».




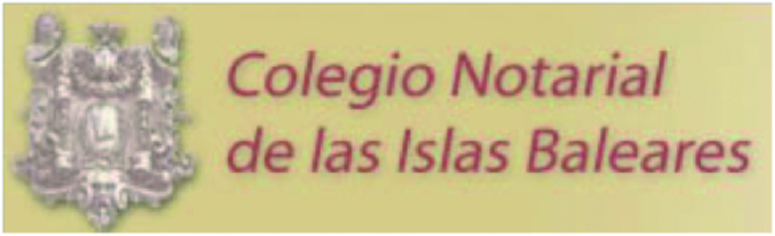


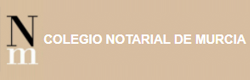






























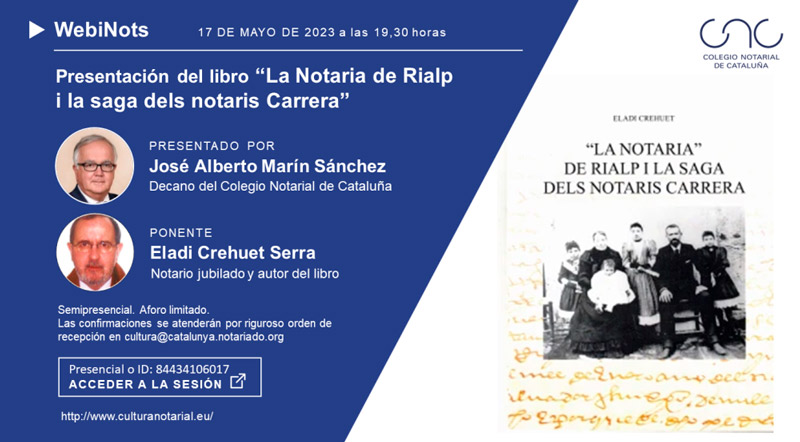


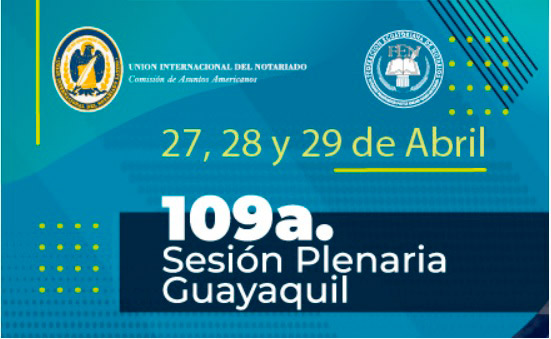
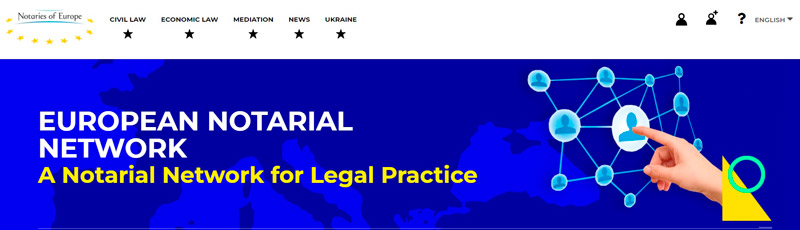




 Resolución DGSJFP 13/02/2023
Resolución DGSJFP 13/02/2023