CONSUMO
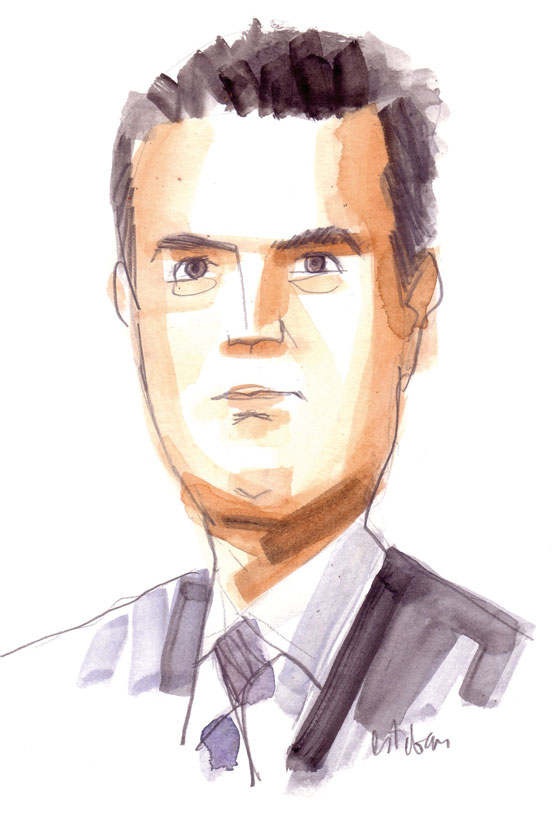
FERNANDO MÓNER,
Presidente de CECU (Confederación de Consumidores y Usuarios)
- Web: www.cecu.es
- Twitter: @CECUconsumo
"La mejora en la calidad y presentación de los productos de marca de distribución ha favorecido que se encuentren en las cestas de la compra"
Marcas blancas o marcas del distribuidor
En alimentación se producen cambios de forma constante, tanto de tipología de productos, como en la manera de presentarlos, además de modificaciones en su composición, etiquetado y demás. Por eso, desde la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), como miembro de la Mesa de Participación de Asociaciones de Consumidores (MPAC), estudiamos las tendencias en los hábitos de compra y consumo de la población española mediante una encuesta de casi medio centenar de preguntas, en la que participan más de 3.500 familias de todo el país desde hace ya seis años y cuyos datos permiten medir las preocupaciones y cambios que se van produciendo en este sentido.
Precisamente uno de los cambios más importantes en el ámbito de los productos es el auge continuo de las mal llamadas “marcas blancas”. Un nombre más acertado sería “marcas del distribuidor”, pues son una línea de productos encargada a un fabricante por un distribuidor, que pone su propia marca y diseño y la coloca en sus estantes a un precio más económico que otras marcas convencionales.
Aunque en sus inicios los productos de marcas blancas estaban asociados a una baja calidad en relación con la media, así como a unas características de envase muy sencillo, sin apenas colores ni elementos destacables, su éxito creció pues gracias a ellas la población empezó a cubrir algunas de sus necesidades sin tener por qué gastar más. Además, las diferentes crisis económicas, que han ido provocando una paulatina desaparición de la clase media, también han jugado un papel en este sentido pues muchas familias pasaron a engrosar otras clases sociales con menor capacidad económica.
Posteriormente, tras comprobar que las marcas blancas ganaban peso entre la población, las empresas de distribución comprobaron que mejorando las propiedades y características de estos productos ganarían también atractivo entre otros segmentos poblaciones, captando consumidores de diferentes escalas económicas, al conseguir que la calidad no fuese un elemento tan diferenciador como lo había sido 10 o 15 años antes.
Esos cambios de estrategia en las empresas de distribución generaron un crecimiento continuo, hasta llegar a su punto álgido en 2019, con una cuota de mercado cercana o incluso superior al 50%. Aunque la llegada de la pandemia disminuyó esas cifras al 40-45% por los repentinos cambios en los hábitos de compra y consumo de la población española, una vez pasadas las primeras semanas volvió a crecer el consumo de marcas blancas, cuya penetración en las gamas de alimentación y limpieza del hogar supera el 80%.
Los hábitos de compra han fluctuado por cuestiones económicas, pero también por una mayor preocupación por la salud. Como nos muestra la encuesta de la MPAC, aunque el factor precio es importante, la calidad y preferencias personales también tienen mucho peso, por lo que la mejora en la calidad y presentación de los productos de marca de distribución ha favorecido que se encuentren en las cestas de la compra, por delante en algunas gamas de productos de grandes marcas que históricamente han formado parte de nuestras vidas.
A pesar de todo, es importante que los consumidores sigamos exigiendo diversidad, es decir, una oferta variada, con diferentes rangos de precios y características, pero con altos estándares de calidad en todos los casos. Como presidente de asociaciones de consumidores, debo verificar en términos de competencia la coexistencia de una amplia gama de marcas y productos que permitan responder a las diferentes necesidades de las variadas tipologías de consumidores que componen la sociedad española y, por supuesto, que dicha competencia sea leal y cumpla con la legislación vigente.
¿Qué nos puede deparar el futuro? Sin duda en estos momentos las tendencias apuntan a que ganarán peso los productos cuyas marcas sepan y puedan demostrar su origen, la sostenibilidad de sus procesos y la trasparencia en la información que pueda llegar a los consumidores. Estamos en un momento de cambios, en el que la expresión de los consumidores a través de sus compras nos orienta sobre qué quiere y cómo lo quiere, donde la digitalización empieza a tener un papel importantísimo, y donde el engaño o la información falsa se pagan con cambios drásticos en las decisiones de los consumidores.
Por supuesto, temas como la venta de productos online, los hábitos de compra y consumo de los consumidores, el fenómeno de las marcas negras, la propia digitalización en el etiquetado y muchos otros seguirán produciendo cambios en las marcas blancas, o de distribuidor, aunque siempre manteniendo una cuota de mercado destacada.
En mi opinión, la verdadera protagonista será la información. Por eso es imprescindible, por un lado, invertir en formar e informar a los consumidores y, por otro lado, luchar de manera conjunta contra la desinformación, las fake news, que en alimentación ya supone un 30% de la información que circula-principalmente por las redes sociales e internet-. En este sentido todos tenemos una asignatura pendiente, que podría trastocar las cuotas de mercado de los diferentes productos y, con ello, los hábitos de compra y consumo de la población.





 OLGA RUIZ LEGIDO,
OLGA RUIZ LEGIDO,


