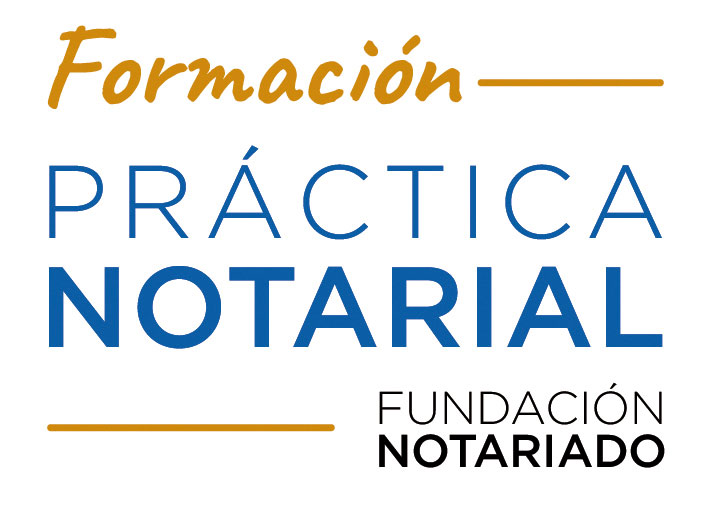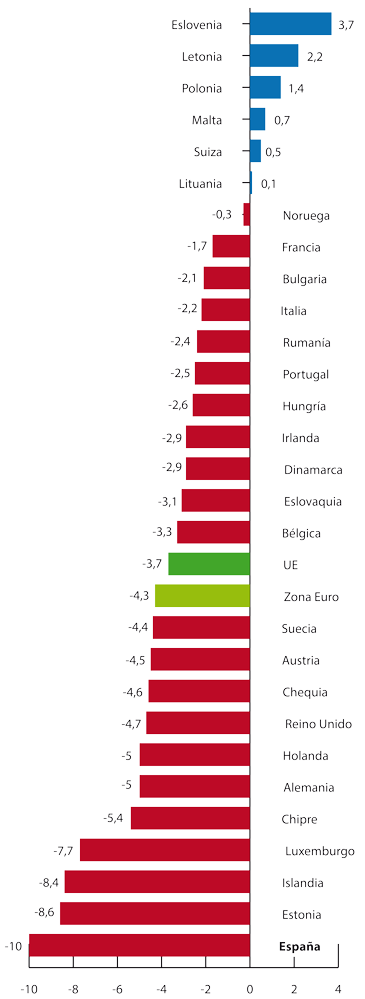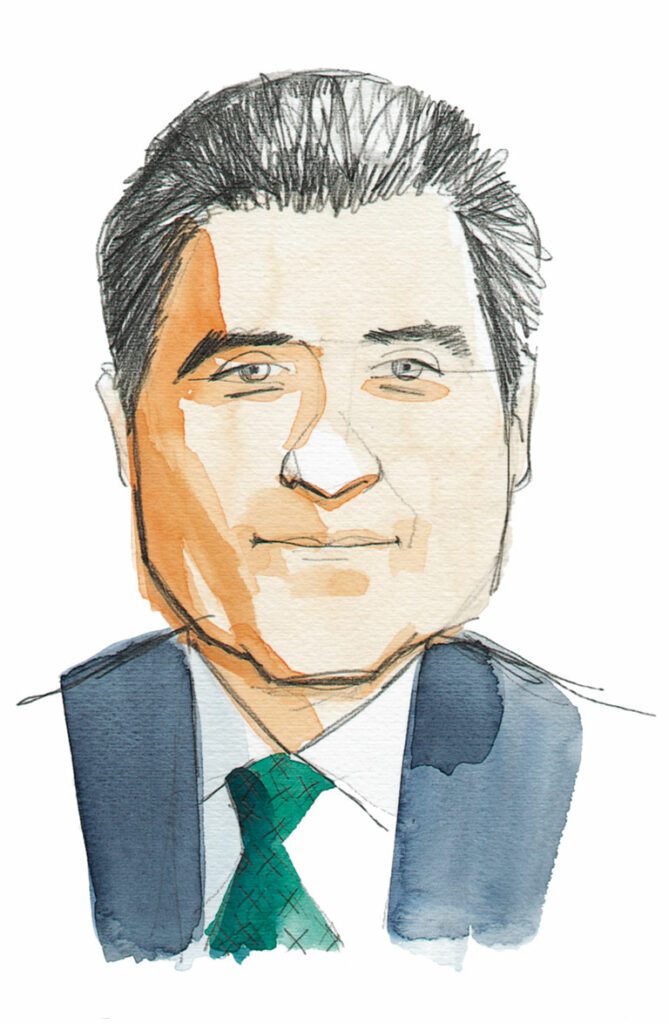NUEVAS FORMAS DE CONVIVENCIA
 La Fundación Notariado y el Colegio Notarial de Madrid han organizado varios encuentros para analizar las reformas legales e incentivos fiscales necesarios para impulsar en España los llamados pactos asistenciales de ayuda mutua, orientados a dar respuesta a los retos que plantean las nuevas realidades sociales.
La Fundación Notariado y el Colegio Notarial de Madrid han organizado varios encuentros para analizar las reformas legales e incentivos fiscales necesarios para impulsar en España los llamados pactos asistenciales de ayuda mutua, orientados a dar respuesta a los retos que plantean las nuevas realidades sociales. JAIME PÉREZ DE MIGUEL
- Mail: [email protected]
Los llamados pactos asistenciales son contratos de ayuda mutua que pretenden dar una respuesta económica y asistencial a los retos y problemas asociados a las nuevas realidades vitales y a los cambios demográficos y sociológicos. En este sentido, la evolución del mercado de la vivienda, los nuevos modelos de convivencia, el envejecimiento de la población y la creciente soledad no deseada están reclamando nuevas respuestas desde el Derecho.

DESDE EL NOTARIADO SE DEFIENDE LA NECESIDAD DE FORMALIZAR ESTOS ACUERDOS EN ESCRITURA PÚBLICA Y DOTARLOS DE UN MARCO LEGAL QUE FIJE DERECHOS Y OBLIGACIONES
El Notariado ha dado un paso al frente promoviendo soluciones y reclamando reformas legales e incentivos fiscales para impulsar este tipo de pactos. Un proyecto que dio el pistoletazo de salida con la jornada Desafíos jurídicos ante las nuevas realidades asistenciales y acuerdos de ayuda mutua, organizada por la Fundación Notariado, y que ha tenido continuidad en los últimos meses a través de diversas iniciativas, como el primer encuentro de los Desayunos notariales promovidos por el Colegio Notarial de Madrid.

Promover soluciones. Concepción Pilar Barrio Del Olmo, presidenta del Consejo General del Notariado y decana del Colegio Notarial de Madrid, subrayó durante estos encuentros la responsabilidad de los notarios como garantes de seguridad jurídica en estos nuevos entornos: “El Notariado está en una posición idónea para asumir un papel destacado en la respuesta a problemas como el desamparo, la soledad o la falta de vivienda”.
Durante ambas jornadas se abordaron figuras como el contrato de alimentos vitalicio, el acogimiento familiar y los pactos convivenciales de ayuda mutua, acuerdos aún poco conocidos, pero con gran potencial social. Estas fórmulas permiten organizar, de forma privada y flexible, relaciones de convivencia y asistencia entre personas mayores, jóvenes o familias vulnerables.
Desde el Notariado se defiende la necesidad de formalizar estos acuerdos en escritura pública; dotarlos de un marco legal que fije derechos y obligaciones, e incentivar su uso mediante mejoras fiscales y una regulación adaptada en el Código Civil.
IV Edición de los Premios ‘Cerca de los que están cerca’
La Fundación Aequitas y la Fundación Notariado, con la colaboración de la Plataforma de Mayores y Pensionistas, han convocado una nueva edición de los Premios Cerca de los que están cerca. Unos galardones que reconocen a las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que trabajan para mejorar el bienestar de las personas mayores. En sus tres años de existencia ya han congregado a más de 70 organizaciones, de las cuales siete han resultado premiadas.

Los premios han recaído en proyectos desarrollados en la España rural, como Langa Dinámica, con el que la Federación de Jubilados y Pensionistas de Soria y su asociación de mayores San Miguel de Langa de Duero resultaron ganadores en la I Edición. También en iniciativas que se apoyan en las nuevas tecnologías, como Beyond the GuardiansShip, con la que la Fundación TU i NOS resultó ganadora en la categoría ‘Mayores con discapacidad’ en la II Edición. Igualmente han resultado premiados proyectos dirigidos a personas mayores que padecen una discapacidad psicosocial, como Egunon Etxea: La casa de los buenos días, con el que fue galardonada Cáritas Diocesana de Bilbao en la última edición.
Desde 2024, estos galardones se complementan con un Premio Honorífico (sin cuantía económica) otorgado a sendas instituciones de reconocida trayectoria en ambos ámbitos -mayores y mayores con discapacidad- gracias al impacto logrado por su actividad. Los ganadores son elegidos de entre las candidaturas que se hayan presentado tanto con un proyecto concreto o solamente al galardón honorífico. El jurado puede igualmente elegir por unanimidad a una institución externa de probada trayectoria, aunque no haya concurrido.

ALICIA CALAZA,
notaria“Al notario incumbe la protección de la parte más débil, en los contratos celebrados por alimentistas de edad avanzada”
La protección de la parte más débil
El contrato de alimentos está llamado a dar respuesta a las necesidades de un amplio sector poblacional: los menores con algún tipo discapacidad cuyos progenitores planifican su cuidado para cuando ellos ya no puedan hacerlo personalmente y, los mayores que carecen de una red de apoyo familiar, y aspiran a vivir en compañía, participar e integrarse en un hogar, recibir afecto, sorteando una soledad no deseada.
Se avecina la jubilación de los baby boomers y, ante la inseguridad del modelo público de pensiones, emerge con gran preocupación la falta de liquidez de los recursos disponibles para afrontar esa ansiada fase vital. Los españoles, a diferencia de los países nórdicos, hemos destinado buena parte del ahorro a la compra de vivienda. En un escenario socioeconómico con altas tasas de precariedad laboral, elevado coste de la vida y correlativa imposibilidad de ahorro familiar, así como un parque de viviendas con un valor inalcanzable para buena parte de la población, la convivencia parece una solución provechosa para todos los implicados. Para el alimentista, la reiteración de hábitos es beneficiosa para su salud física y emocional, se encuentra protegido en su domicilio habitual. Por su parte, se facilita el acceso a la propiedad de los alimentantes.
Al notario incumbe la protección de la parte más débil, en los contratos celebrados por alimentistas de edad avanzada o en situación de vulnerabilidad se impone una particular diligencia, para apreciar sus inquietudes y preocupaciones, informar de modo claro y detallado acerca de las consecuencias jurídicas del contrato, las obligaciones asumidas, las garantías legales y aquellas otras convencionales para defender su posición jurídica.







 Las sesiones son celebradas de forma online y, al finalizar cada una de ellas, se pone a disposición de los interesados el video de la sesión, la presentación y los materiales complementarios en la página web de Fundación Notariado. Además, también existe la posibilidad de volver a escuchar la sesión a través del podcast de Fundación Notariado Práctica Notarial, disponible en la plataforma Spotify.
Las sesiones son celebradas de forma online y, al finalizar cada una de ellas, se pone a disposición de los interesados el video de la sesión, la presentación y los materiales complementarios en la página web de Fundación Notariado. Además, también existe la posibilidad de volver a escuchar la sesión a través del podcast de Fundación Notariado Práctica Notarial, disponible en la plataforma Spotify.