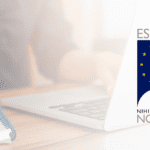Vivir con la música
por Encarna Roca i Trías
Expertos en diferentes áreas del Derecho se dan cita en nuestra revista para ofrecernos su visión de lo acontecido en el mundo de la Literatura, las Artes, la Justicia y, por qué no, en la vida misma. En este número nos acompañan: Eduardo Torres-Dulce Of counsel de Garrigues. Miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Entre 2012 y 2014 fue fiscal General del Estado; y Encarna Roca i Trías, catedrática de Derecho Civil, experta en derecho de familia, académica y magistrada (Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional).
Nadie me enseñó música. Nadie estuvo dispuesto a pagar los estudios caros y de incierto futuro que exigía la música. Diré más, uno de los mayores disgustos que tuve fue la negativa a pagar una entrada para escuchar por primera vez la Misa solemnis de Beethoven. Aunque en otra época más temprana de mi vida había asistido a la representación de un portentoso y fascinante Fidelio que aún recuerdo como un cuento de terror. ¿Por qué me gusta la música? ¿Puede un arte tan abstracto apoderarse de una persona de 6 años y no dejarla más? ¿Es un arte diabólico?
Los inicios de un arte primigenio
Según Plutarco, la música merece un profundo respeto ya que se trata de una invención de los dioses, concretamente, del dios ornado por todas las virtudes, que es Apolo. Hasta tal punto se consideraba la música como un arte importante en su relación con los caracteres de los hombres, que los filósofos griegos pensaban que la música podía alterarlo de muy diversas maneras y ellos la usaron como medio para la educación de los ciudadanos; en las obras teatrales, lo que dio lugar más tarde a la ópera; la incluyeron en las matemáticas, como se hizo luego en el medieval quadrivium y dejando aparte las reglas de la armonía, que son harina de otro costal y que solo puede entender quien ha estudiado música, inventaron los denominados modos, aunque previamente y como base de sus elucubraciones matemáticas sobre la música Platón decía que la melodía se compone de tres elementos: letra, armonía y ritmo.
Los modos consistían en un sistema de escalas que expresaban algún tipo de sentimiento o actividad. Así Platón, en La República se refirió a determinados modos como el dórico que imita las acciones de los héroes y el frigio que pone la atención en las plegarias dirigidas a los dioses. Y no hay que olvidar el modo lidio, utilizado por Beethoven en su cuarteto nº 15, emocionante y emocionado movimiento en el que da gracias a Dios por haber sanado de una enfermedad. Los modos se convirtieron con el correr de los años y la evolución de la técnica, en los tonos mayor y menor, que tienen la misma finalidad.
Música y sociedad
Dejemos los inicios de la música. La evolución de los estilos, las técnicas y los instrumentos son objeto de los tratados de los musicólogos e investigadores; mis conocimientos son los que me han proporcionado ellos. Lo que me gustaría aportar en esta pequeña reflexión es lo que la música ha inspirado a lo largo de los siglos. Existe música porque existe humanidad y por ello, la historia de la música tiene que ver con la misma sociedad que la recibe y la exige. Imaginemos por un momento una pequeña iglesia románica, oscura, iluminada solo con velas, en la que durante la misa se canta una salmodia, en estilo silábico o con neumas o con melismas: los fieles no tienen por qué distinguir las técnicas en las que el canto está organizado, porque lo que sienten es la emoción que se les quiere transmitir. Y de aquí me pregunto ¿no resulta algo extemporáneo un concierto de gregoriano en una sala de conciertos? ¿No se sienten desplazados como espectadores ante una Misa de Bach deslocalizada?
La música será también un modo de poner paz en el alma o de infundir temor o de suscitar curiosidad. Cuantas veces hemos experimentado estos sentimientos escuchando la banda sonora de una película. La famosa escena de los nueve helicópteros bailando al ritmo de la Cabalgata de las Walkirias en Apocalypse now infunde al espectador una sensación de poderío inconsciente. E increíblemente, las series atonales nos ofrecen un buen acompañamiento para las películas de Tom y Jerry. ¡Quien lo iba a decir!
Un importante vínculo con la política
¿Tiene algo que ver la música con la política? Los aficionados normales asistimos a los conciertos o a las representaciones de ópera sin plantearnos nada más que la calidad de la interpretación, nuestra afinidad con el tipo de música que se está tocando incluso, por la necesidad de estar en un determinado lugar, en un determinado momento. Recuerdo un único concierto de Pavarotti en el Liceo de Barcelona, lleno de un público que había tenido que hacer horas de cola o recurrir a sus influencias en el teatro. El titular de un importante periódico respecto al concierto fue: “lo importante no es estar sino haber estado”. O el único concierto de los Beatles en España. O los conciertos de Springsteen. La música es un arte abstracto, pero no neutral y pocos piensan cuando lo escuchan, que detrás de un cuarteto de Shostakóvich hay una terrible realidad política.
Platón en La República recoge la noticia de que en determinados lugares se establecieron controles sobre la música: si debía proporcionarse un modelo para la política, la música debería encontrarse sometida al control de la jurisdicción del Estado y actuar de acuerdo con los ideales cívicos que constituyen la corrección política; para él la libre elección de ritmos y melodías debería prohibirse, permitiendo Platón aquellos textos que equiparan la virtud y la felicidad. ¿No nos recuerda esto las prohibiciones de determinados tipos de música?
El arte, y la música no deja de ser un arte, siempre ha estado en manos de grupos políticos formal o informalmente. El ejemplo típico es la Iglesia católica que ha impuesto a lo largo de los siglos sus criterios tanto para los textos musicales como para su interpretación. La prohibición de que las mujeres cantaran en lugares públicos produjo la existencia de los castrati, una de las aberraciones más importantes del siglo XVIII. La necesidad de la belleza y del placer produjo la necesidad de que muchos hombres conservaran su voz de niño y esto creó un mercado importante porque se necesitaban hombres que tuvieran esta voz. Farinelli, Senesino y otros vieron sacrificados sus derechos para satisfacer ese afán morboso de belleza.
La música, al servicio de los regímenes
El lado oscuro utilizó la música para la satisfacción de las “finalidades” de un determinado credo político. Los ejemplos más significativos fueron Hitler y Stalin. Hitler despreció horrorizado los textos de la entartete musik: la ópera de Krenek, que tenía como protagonista a un saxofonista negro es una de las obras significativas de la época de Weimar, que luego fueron bautizadas por el régimen nazi como música degenerada. Y como puede entenderse, se correspondía con la idea platónica según la cual el Estado debe prohibir determinadas manifestaciones musicales. En el caso de Jonny spielt auf no era solo el antisemitismo, sino también, el racismo. La exacerbada afición de Hitler por Wagner y su identificación con el ideal alemán, aumentada gracias a los halagos de la nuera del compositor y el declarado antisemitismo del propio Wagner no ha sido aun superada. Pero Hitler y Goebbels no solo utilizaron a Wagner: la 9ª sinfonía de Beethoven era interpretada en cada cumpleaños de Hitler, con la Filarmónica de Berlín, dirigida por Furtwängler y en ausencia del propio homenajeado. Ahora su cuarto movimiento, Himno a la Alegría, constituye el himno de la UE.
La odisea vivida por Shostakóvich en la URSS de Stalin ilustra bien la utilización de la música por la política. Es conocido el episodio en el que el diario Pravda publicó un editorial titulado Caos en lugar de música, que produjo la retirada de los escenarios de la ópera Lady Macbeth en el distrito de Mtsensk y la persecución política de su autor. Porque no se adaptaba a la teoría oficial según la cual, la música debía escribirse por el método del “realismo socialista”. Por ello, compositores como el propio Shostakóvich o Prokofieff se encontraron siempre en la cuerda floja. Este fragmento demuestra lo que puede la censura en la música y cuáles son sus funciones en determinados regímenes: “¿Por qué camarada Shostakóvich, su nueva sinfonía no suena como su maravillosa Canción del contraplan? ¿Por qué el cansado trabajador del acero no silba su primer tema en su camino a casa? Sabemos, camarada Shostakóvich, que usted es capaz de escribir música que agrada a las masas. Entonces, ¿por qué persiste en sus formalistas graznidos y gruñidos que la burguesía engreída que todavía domina las salas de conciertos simplemente finge admirar?”
Neutralidad y presencia vital
Las óperas han sido siempre utilizadas para instruir sobre actitudes políticamente provechosas: La clemenza di Tito, de Mozart, como muchas obras de tema clásico de este periodo, nos enseña las cualidades que deben adornar a un gobernante; Fidelio, de Beethoven, la fidelidad matrimonial y la lucha contra el tirano; Mozart escribió su Flauta mágica para la iniciación en los misterios masónicos y la hoy desconocida obra de Aubert, La muette di Portici produjo una revuelta que fue el inicio de la revolución que causó la independencia de Bélgica. ¿Es tan neutra la música como pretenden quienes defienden sus planteamientos abstractos?
Todos vivimos con la música. De uno u otro tipo, pero la tenemos presente a lo largo de nuestras vidas: empezamos con las canciones de cuna que nos canta nuestra madre y acabamos con el Réquiem en nuestro funeral. Es realmente un regalo de los dioses.