EN EL ESCAPARATE

Europa afronta su mayor crisis de vivienda en décadas. La escasez y el encarecimiento han convertido el acceso a un hogar digno en un problema social que exige una respuesta urgente. Por primera vez en su historia, la Unión Europea ha decidido intervenir en uno de los problemas que más inquietan a sus ciudadanos con la presentación del primer Plan Europeo de Vivienda Asequible, una hoja de ruta que se propone corregir los desequilibrios del mercado con más inversión, el control de los alquileres turísticos y el apoyo a los colectivos más desprotegidos.
El acceso a una vivienda segura y estable es una necesidad básica, pero en muchos países europeos ha dejado de estar garantizado. Las grandes ciudades, los destinos turísticos y las zonas con alta demanda sufren un incremento acelerado de los precios que expulsa a los residentes y tensiona el mercado. En gran parte de la Unión Europea (UE), la oferta no cubre la demanda y los precios, tanto de compra como de alquiler, han escalado muy por encima de los salarios.
Los últimos datos del informe El estado de la vivienda en Europa 2025, de Housing Europe, confirman la magnitud del problema: Francia necesitaría construir 518.000 viviendas al año, Alemania 400.000, los Países Bajos cerca de un millón hasta 2031 y Suecia más de 500.000 hasta 2033. Sin embargo, la producción actual apenas alcanza la mitad de esas cifras. A esta falta de oferta se suman las extensas listas de espera para vivienda social: solo en Francia hay casi 2,8 millones de solicitudes pendientes.
Por otro lado, las condiciones de la vivienda también varían considerablemente entre países. Aproximadamente dos tercios de los europeos son propietarios, pero las diferencias nacionales son muy marcadas: más del 90% de la población en Rumanía vive en una vivienda en propiedad, frente al 10% de los neerlandeses.
En España, la escasez de vivienda y su impacto sobre los precios representan un desafío estructural, particularmente para los jóvenes y los hogares con menos ingresos. Según el Banco de España, casi el 40% de los inquilinos destina más del 40% de sus ingresos al alquiler y a los suministros, frente a una media europea del 27%. A ello se suma un déficit estimado de unas 600.000 viviendas en el conjunto de la economía.
En este contexto, el Consejo de la Unión Europea instó a España, en sus recomendaciones de junio de 2025, a revertir los factores que limitan la oferta, impulsar la construcción residencial y ampliar el mercado del alquiler, con especial atención a la provisión rápida de vivienda asequible (la vivienda social en alquiler representa apenas el 1,5% del total, muy por debajo de la media europea, situada en torno al 9%).
Giro histórico
Estamos ante una realidad que afecta de forma simultánea a la mayoría de los Estados miembros. Por ello, los líderes europeos han acordado abordar el problema con una estrategia común que se ha materializado en el primer Plan Europeo de Vivienda Asequible, presentado en diciembre de 2025, cuyo objetivo es movilizar inversiones, reformar normativas, impulsar la construcción y proteger a los colectivos más vulnerables. De este modo, la vivienda, hasta hace poco considerada una competencia nacional, ha entrado en la agenda europea como una prioridad social y económica compartida.
El plan reconoce que la escalada de precios de compra y alquiler ya no es solo una disfunción del mercado inmobiliario, sino una auténtica crisis social que amenaza el modelo de vida europeo y que conlleva pérdida de competitividad. La falta de vivienda limita la movilidad laboral, impide a las empresas cubrir vacantes en sectores clave, dificulta el acceso a la educación, retrasa la formación de familias y agrava la desigualdad territorial entre las grandes ciudades tensionadas y las zonas rurales en declive.
Aunque el Plan Europeo de Vivienda Asequible no cambia el reparto de competencias de los Estados miembros, sí marca un cambio político de fondo, al asumir Bruselas un papel activo de coordinación, impulso financiero y orientación estratégica.
Líneas de actuación
El plan elaborado por la Comisión Europea se articula en torno a cuatro grandes pilares que buscan atacar las causas profundas del problema.
El primer objetivo es aumentar la oferta de viviendas. Los permisos de obra han caído para edificios residenciales un 20% desde 2021, los costes de construcción se han disparado y el sector sufre una fuerte escasez de mano de obra cualificada. La Comisión alerta de que la falta de profesionales en la construcción es hoy tres veces mayor que hace diez años y estima que el sector deberá cubrir más de cuatro millones de vacantes de aquí a 2035 en toda la UE. La falta de relevo generacional, el envejecimiento de la plantilla, las duras condiciones laborales y la escasa atracción del sector para jóvenes y mujeres explican buena parte de este déficit. Además, pese a la libre circulación de trabajadores, la prestación transfronteriza de servicios de construcción sigue siendo muy baja dentro del mercado único.
Para corregir estos desajustes, Bruselas apuesta por impulsar la industrialización, la digitalización y los métodos constructivos innovadores; formar y reciclar a miles de profesionales; reducir la burocracia, especialmente en la planificación urbanística y la concesión de licencias; y priorizar la rehabilitación de edificios existentes frente a demoliciones. Del mismo modo, es fundamental potenciar las zonas infrautilizadas con mejores redes de transporte, conectividad digital y otros servicios que faciliten el derecho a quedarse o que las conviertan en destinos interesantes para personas de fuera.
En segundo lugar, los gobernantes europeos consideran imprescindible dinamizar la inversión porque uno de los cuellos de botella de la vivienda asequible es la financiación. La inversión pública y privada en vivienda ha disminuido en muchos países desde la crisis financiera, mientras la demanda no ha parado de crecer.
Bruselas cifra en 150.000 millones de euros anuales la inversión adicional necesaria para cerrar la brecha de vivienda en la UE. De momento, ya se han movilizado 43.000 millones de euros a través de fondos europeos existentes y se han flexibilizado las normas de los fondos de cohesión para permitir más inversión en vivienda hasta 2030. Sin embargo, hay que crear un modelo estable y atractivo para inversores a largo plazo, evitando la especulación cortoplacista y facilitando proyectos de vivienda social y asequible a gran escala. Para lograrlo, se prepara una Plataforma Paneuropea de Inversión en Vivienda Asequible, en colaboración con el Banco Europeo de Inversiones y los bancos públicos nacionales y regionales.
Además, como novedad, los Estados miembros podrán financiar vivienda asequible para rentas medias sin necesidad de autorización previa de Bruselas, eliminando los límites que existían hasta ahora.
En el punto de mira
El tercer pilar del Plan Europeo de Vivienda Asequible centra su atención en las zonas de vivienda tensionadas, habituales en las grandes ciudades y destinos turísticos. En estos lugares, la rápida expansión de los alquileres turísticos (han crecido un 93% entre 2018 y 2024) ha reducido la oferta residencial y elevado los precios. Para responder a esta situación, la Comisión Europea ha anunciado una nueva iniciativa legislativa sobre alquileres de corta duración, que dará mayor seguridad jurídica a los ayuntamientos para limitar o regular estas actividades cuando afecten a la vivienda habitual. Bruselas aclara que el objetivo no es prohibir el alquiler turístico, sino equilibrar sus beneficios económicos con el derecho a la vivienda de los residentes.
También están en el punto de mira las prácticas especulativas que buscan el beneficio a corto plazo, pero uno de los principales obstáculos para comprender su impacto en el mercado de la vivienda es la falta de datos. Por ejemplo, las fuentes oficiales gubernamentales generalmente no distinguen entre diferentes tipos de inversión o inversores, y existe una transparencia limitada sobre la propiedad y las transacciones inmobiliarias clave. Esta es la razón por la que la Comisión presentará en 2026 un análisis de la dinámica de los precios de la vivienda, los patrones de especulación, la opacidad en la propiedad y las distorsiones del mercado que generan las inversiones orientadas al beneficio a corto plazo. Para contrarrestar estas actuaciones, el plan defiende favorecer a los proveedores sin ánimo de lucro o de beneficio limitado (cooperativas, community land trusts…), reforzando su acceso a la financiación y su reconocimiento legal.
Se propondrán medidas de seguimiento cuando se considere oportuno y se trabajará con las autoridades para aumentar la transparencia en el sector.
Al mismo tiempo, se anima a los Estados miembros a implantar medidas que frenen los comportamientos perjudiciales en el mercado de la vivienda, mediante el diseño de políticas fiscales eficaces y la dedicación de una parte de los nuevos desarrollos urbanísticos a viviendas sociales y asequibles.
Colectivos más afectados
En cuarto lugar, Bruselas mira a quienes más sufren la crisis: jóvenes y estudiantes, para quienes la vivienda se ha convertido en una barrera de acceso a la educación y la emancipación; trabajadores esenciales —sanitarios, docentes, personal de emergencias— expulsados a menudo de las ciudades donde prestan servicio; hogares vulnerables, atrapados en la pobreza energética; y personas sin hogar, cuyo número sigue aumentando en la UE.
Para ayudar a estos colectivos, se impulsarán las inversiones en vivienda social y para estudiantes, así como otros modelos innovadores como el co-living o la vivienda intergeneracional.
Otro reto decisivo es reducir el gasto energético porque el 75% del parque residencial europeo es energéticamente ineficiente y la pobreza energética afecta al 16% de los europeos, lo que dispara los costes de vida incluso en viviendas en propiedad. La Comisión Europea señala que cada euro invertido en eficiencia energética genera hasta 12 euros de ahorro a lo largo de la vida útil del edificio.
Siguientes pasos
Para que el plan no quede en papel mojado, la Comisión Europea creará una Alianza Europea de la Vivienda, que reunirá a los Estados miembros, ciudades, regiones, instituciones europeas, sector financiero, proveedores de vivienda y sociedad civil.
En 2026 se celebrará la primera Cumbre Europea de la Vivienda, con el objetivo de mantener el impulso político y evaluar los avances.

Indicadores clave
- Los precios de la vivienda en la UE han aumentado un 24% desde 2015 y un 60,5% desde 2010.
- Entre 2014 y 2023, los alquileres en las principales ciudades europeas han aumentado más del 45% en promedio, siendo el aumento más alto el 125% para un apartamento de 1 dormitorio.
- La población europea invirtió en 2024 un 6% menos en vivienda de lo que invertía en 2022, una vez descontado el efecto de la inflación.
- El 17% de la población de la UE vive en viviendas superpobladas.
- 46 millones de europeos viven en pobreza energética, con hogares incapaces de mantener las temperaturas adecuadas.
- Cerca del 20% del parque de viviendas europeo está vacío o infrautilizado.
Fuente: Comisión Europea.

Mitos sobre la vivienda social
Housing Europe identifica algunos de los conceptos erróneos más extendidos sobre la vivienda social y por qué no son ciertos.
La vivienda social es solo para los pobres. La vivienda pública, cooperativa y social da respuesta a familias trabajadoras, funcionarios (profesores, policías…), jóvenes, mayores, personas con discapacidad y otras personas que no pueden acceder al mercado libre de viviendas.
La vivienda social es de baja calidad y crea guetos. Los datos europeos muestran lo contrario. En Francia, el 46% del parque social está en las mejores categorías energéticas (frente al 25% del total), y en Países Bajos más del 50% tiene certificación A o B, superando al alquiler privado. En Finlandia llevan décadas diseñando viviendas sociales que mezclan rentas y favorecen la cohesión social.
Hay suficiente vivienda, la gente solo necesita buscar mejor. Europa sufre una escasez real de vivienda asequible. No es un problema de búsqueda, sino de oferta insuficiente y precios inasumibles. En 2022, 9,6 millones de jóvenes europeos de 25 a 34 años con trabajo a tiempo completo seguían viviendo con sus padres: uno de cada cinco.

Un esfuerzo salarial desproporcionado para pagar el alquiler
Generalmente, se considera óptimo destinar hasta el 30% del salario para pagar el alquiler de una vivienda, pero las grandes ciudades europeas presentan cifras que llegan a superar el 100%.
Ciudad
% del salario necesario para alquiler *
Lisboa
Barcelona y Madrid
Milán
Roma
Dublín
Atenas
Praga
Budapest
Ámsterdam
Estocolmo
Múnich y París
Copenhague
Oslo
Berlín y Bruselas
Viena
Helsinki
Frankfurt y Luxemburgo
116%
74%
72%
65%
62%
57%
54%
52%
50%
46%
45%
43%
42%
40%
37%
35%
34%

Para saber más
Web de la Comisión Europea sobre vivienda.
Comisión especial sobre la crisis de la vivienda en la Unión Europea. Parlamento Europeo. Comenzó a funcionar el 30 de enero de 2025, con la tarea de proponer soluciones para una vivienda de calidad, sostenible y asequible para todos los ciudadanos europeos.
Informe El estado de la vivienda en Europa 2025: resumen de tendencias (en inglés). Housing Europe. Analiza cada año los datos reales de vivienda de los 27 países de la UE.





 A cambio de este aumento en la exigencia sobre la jornada, el Ejecutivo plantea una mejora en la cuantía de la pensión que seguirán percibiendo los jubilados que opten por continuar en activo. El incremento oscilaría entre el 10% y el 20% en función del número de horas trabajadas. Cuantas más, mayor será la porción de su pensión reconocida sólo durante el tiempo en que se mantenga en el empleo.
A cambio de este aumento en la exigencia sobre la jornada, el Ejecutivo plantea una mejora en la cuantía de la pensión que seguirán percibiendo los jubilados que opten por continuar en activo. El incremento oscilaría entre el 10% y el 20% en función del número de horas trabajadas. Cuantas más, mayor será la porción de su pensión reconocida sólo durante el tiempo en que se mantenga en el empleo.





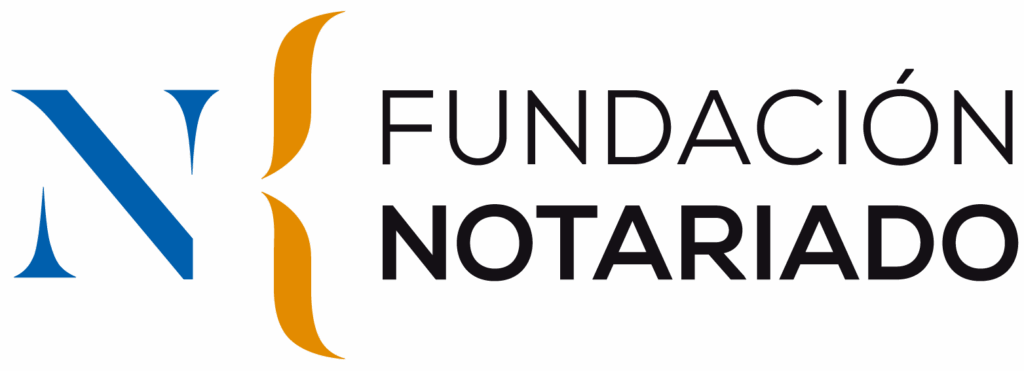








 La negociación
La negociación
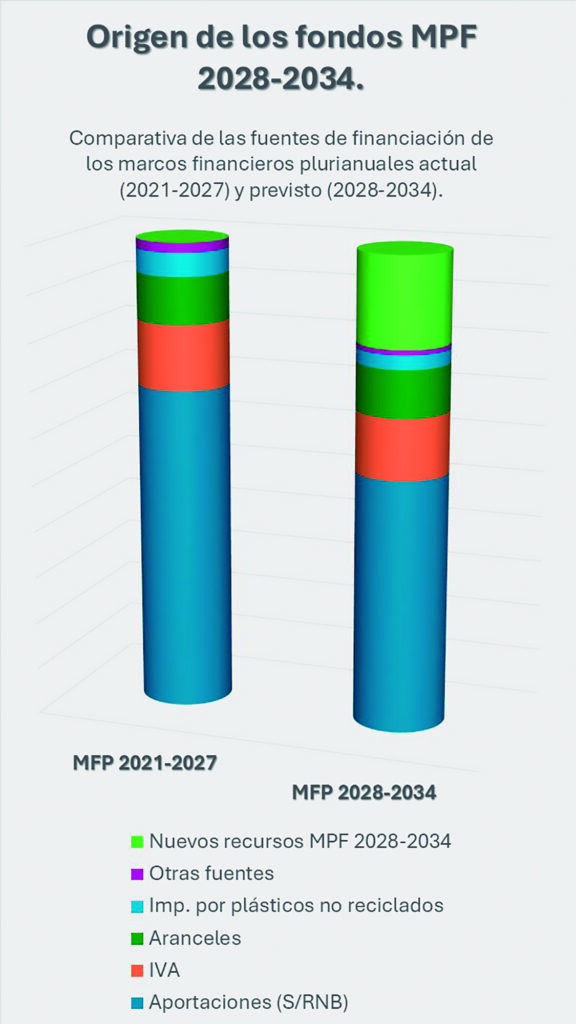


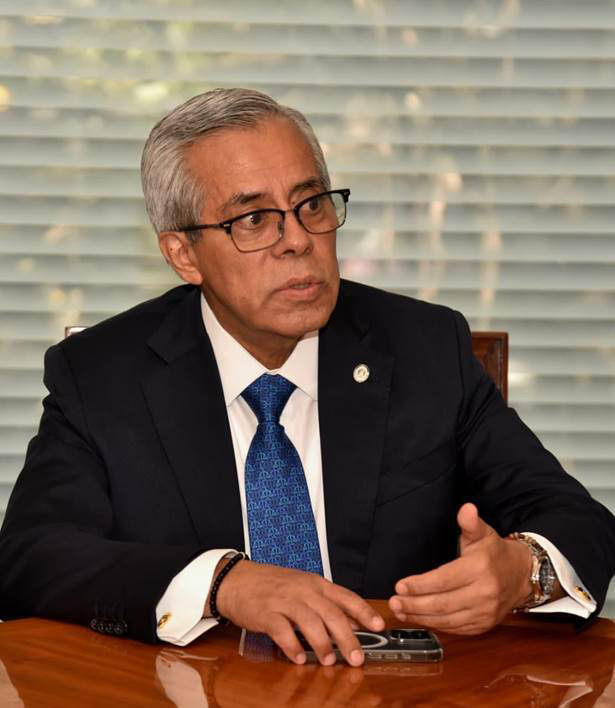
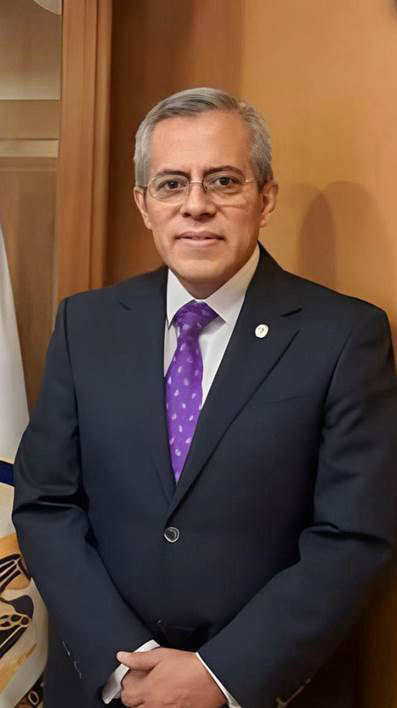 -¿Qué lo motivó a dedicar su carrera a la función notarial?
-¿Qué lo motivó a dedicar su carrera a la función notarial?








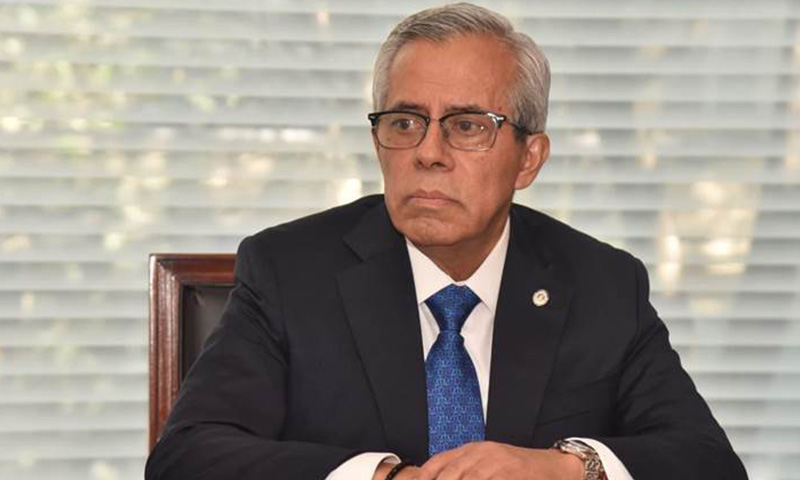



 Cómo era ella
Cómo era ella




 -La sociedad reclama nuevas narrativas, más diversidad y lecturas actualizadas de las colecciones. ¿Cómo se articula ese debate dentro del Museo?
-La sociedad reclama nuevas narrativas, más diversidad y lecturas actualizadas de las colecciones. ¿Cómo se articula ese debate dentro del Museo?
