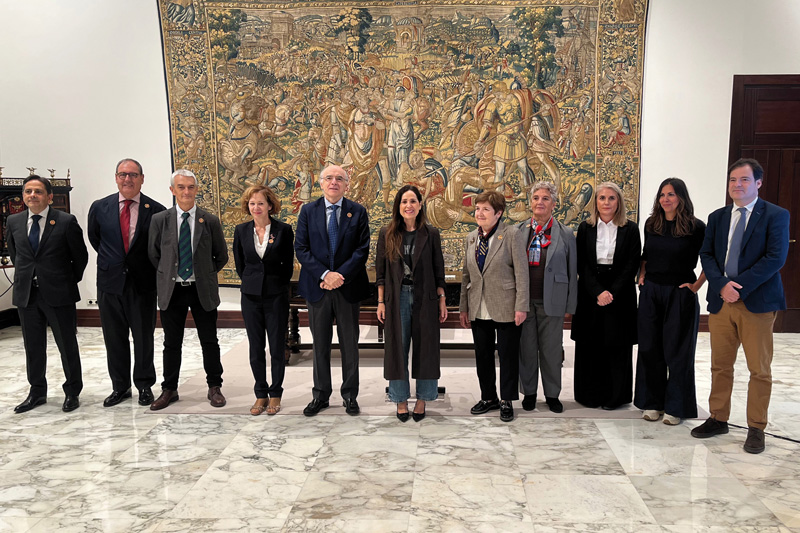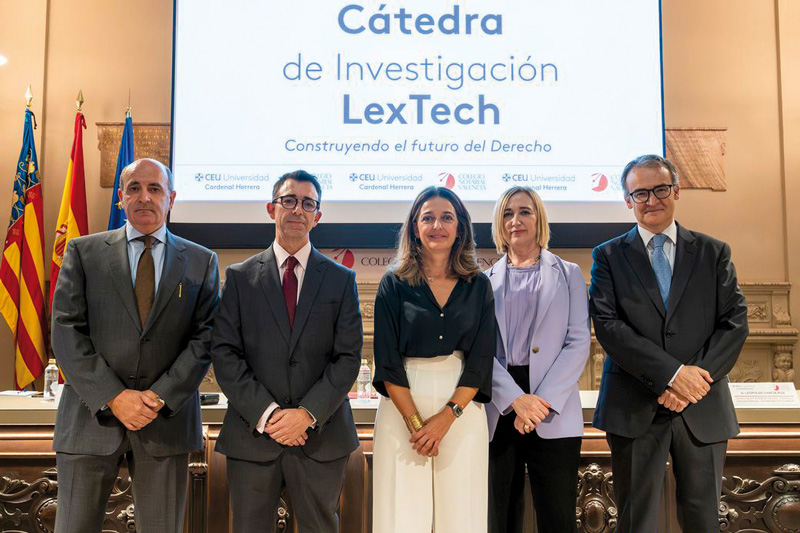Percibimos lo particular, pero pensamos lo universal. Escindidos en dos facultades tan dispares, hemos de desarrollar un arte que las una. La equidad cumple esa misión artística.
Nuestros sentidos captan una mesa concreta, ésta o aquélla, mientras que nuestra mente, inspirada por la sensación que esta mesa a nuestro lado nos ha causado, alumbra la idea universal de mesa, un concepto susceptible de definición abstracta. El mundo de la acción -la moralidad, el Derecho- ocurre en lo particular: en esta mesa de aquí nos sentamos, comemos o escribimos; mientras que la idea de mesa, situada en el cielo de los conceptos, no nos sirve para estas funciones prácticas de la vida, si bien, por otra parte, conforma el elemento natural de la ciencia y la técnica, gracias a las cuales nuestro conocimiento avanza.
Estos dos planos -el de lo particular que perciben nuestros sentidos y el de lo universal objeto de nuestro conocimiento abstracto- están separados por una brecha que sume a la moralidad en la incertidumbre perpetua. Tomemos un concepto frecuente en el discurso práctico: la dignidad. La teoría trata de definirlo (yo mismo lo he hecho en Dignidad, 2019), pero, aun en el caso de que consiga proponer una definición filosófica exacta, ésta no ofrece seguridad alguna a la hora de calificar de digna o no una acción moral concreta.
De modo que la universalidad del concepto no está llamada a solucionar de forma definitiva, con la necesidad de una ley científica, el casuismo inagotable de la moralidad práctica, cuyas acciones, múltiples y variadas, dependen de agentes individuos con libertad de elección. Cada caso concreto encierra un mundo rico y complejo que no se deja subsumir en un esquema común. Entre la idealidad del concepto y la realidad de la experiencia, entre la necesidad lógica del primero y la contingencia imprevisible de la segunda, se abre inevitablemente un hiato que nadie puede aspirar a cerrar porque pertenece a la invariable naturaleza humana. No existen normas universalmente válidas que nos releven del deber de elegir lo que parece más conveniente para una situación única.
Prudencia y ley: la esencia
Es la prudencia la que prepara el camino para la comprensión de la esencia esquiva de la equidad, puente de comunicación entre la ley abstracta y el caso concreto. Aristóteles se refiere al menos tres veces en su tratado de Política a la tensión existente entre esos dos polos. […] Y, cuando, al repasar el catálogo de las virtudes morales en la Ética a Nicómaco, le toca el turno en el libro V a la de la justicia, se ocupa de esa clase de ley universal que es la jurídica, lo que le da pie para introducir la noción de equidad. “La ley es universal y hay casos en los que no es posible tratar las cosas rectamente de un modo universal”, señala el filósofo. En efecto, la ley enuncia una regla abstracta que vale para la mayoría de los casos, pero no para una minoría de ellos, a la que, debido a su particularidad, no le conviene la reducción obrada por la norma. “Y no por eso es menos correcta la ley -continúa el griego-, porque el yerro no radica en la ley, ni en el legislador, sino en la naturaleza de las cosas, pues tal es la índole de las cosas prácticas”.
Dicho de otra manera: lo legal es abstracto, lo práctico (equivalente a la acción moral) es concreto y, en el terreno de la experiencia, la exuberancia de los casos es tan grande que ni la ley ni el legislador son capaces de preverlos todos. Aquí la razón de ser de la equidad:
Cuando la ley presenta un caso universal y sobrevienen circunstancias que quedan fuera de la fórmula universal, entonces está bien, en la medida en que el legislador omite y yerra al simplificar, el que se corrija esta omisión, pues el mismo legislador hubiera hecho esta corrección si hubiera estado presente. […] Tal es la naturaleza de lo equitativo, una corrección de la ley en la medida en que su universalidad la deja incompleta.
La universalidad deja a la ley incompleta y esa omisión produce un error, el cual no vicia la ley ni al legislador, porque es intrínseco a la distancia entre lo universal de la ley y lo concreto de la acción moral. Interviene entonces la equidad para subsanar esa falta y completar la ley corrigiéndola conforme a lo que se imagina hubiera hecho el legislador si hubiera conocido esa falta. “Correctio legis in quo deficit propter universalitatem”, diría después Francisco Suárez siguiendo a Santo Tomás como éste sigue a Aristóteles (De las leyes, VI).
El concepto aristotélico
Ahora bien, esa corrección ¿en qué dirección va? Porque la equidad podría contribuir a corregir una ley tanto demasiado dura como demasiado blanda. Aristóteles parece tener en mente sólo el primer supuesto. Llama hombre equitativo a quien, “apartándose de la estricta justicia y de sus peores rigores, sabe ceder, aunque tenga la ley de su lado”. Lo cual demuestra que está pensando sólo en esa clase de norma que carga con excesivo rigor al individuo, siendo la equidad una técnica de suavizar o mitigar una severidad legal contraria a un sentido elemental de justicia.
La corrección aristotélica del Derecho estricto ha sido realizada históricamente con dos grados de intensidad diferente: en el grado más alto, la equidad corrige la ley produciendo un Derecho nuevo alternativo; en el más moderado, corrige sólo la literalidad de la ley indagando dentro de ella, sin derogarla ni invalidarla, una interpretación más equitativa.
El grado superior de la equidad fue practicado por el ius honorarium del Derecho romano y la Equity anglosajona, correctores, respectivamente, del ius civile y al Common Law. […] Una máxima romana enunció el problema: “Summum ius, summa iniuria”; otra anglosajona señalaró la solución: “Equality is equity”. Lo que empezó siendo un remedio excepcional para determinados casos límite terminó dando lugar a un Derecho de nueva creación alternativo al existente. Lo verdaderamente singular en ambos sistemas, el romano y el inglés, residió en la creatividad de dos órganos -un pretor, un tribunal- que se declararon competentes para dejar en desuso la legislación positiva otorgando a la equidad la consideración de nueva fuente de Derecho.
La otra forma de corrección aristotélica, de intensidad más moderada, no se concede a sí misma la potestad de innovar el Derecho vigente, sino que opera dentro de los límites establecidos por la ley. Esta segunda clase de equidad es la dominante en la cultura jurídica de la Europa continental medieval y moderna.
Esta otra equidad secundum legem experimentó una sustancial transformación durante el advenimiento del Estado de Derecho en la Europa del siglo XIX. Ahora la ley expresa la voluntad popular y, en consecuencia, el positivismo jurídico está aureolado de una legitimidad política-democrática mayor que antes. Las leyes conforman un ordenamiento completo y omnicomprensivo que no deja espacio a la creatividad extralegal de los jueces, los cuales, conforme a la célebre sentencia de Montesquieu, deben limitarse a ser “la voz muda que pronuncia las palabras de la ley”. La autonomía de la equidad se desdibuja, confundiéndose, bien con con los principios generales (así Federico de Castro en Derecho civil de España), bien con la interpretación finalista. Por supuesto, puede ocurrir que, por la evolución natural de la sociedad a lo largo del tiempo, una ley pierda la razón de ser que motivó su aprobación y que, carente de flexibilidad, desencadene efectos no deseados. Ni siquiera entonces hay necesidad ninguna de pedir la colaboración de la equidad judicial, porque el Estado de Derecho, si funciona adecuadamente, procederá a derogar cuanto antes la ley desactualizada y a sustituirla por otra mejor acompasada a la realidad de su tiempo. Si el conflicto deriva, en cambio, de una lucha de las interpretaciones, la antigua función correctora de la equidad puede ser plenamente asumida por un sistema de recursos judiciales ordinarios y extraordinarios.
Del Código Civil a la Constitución española
A este eclipse de la equidad a manos de un positivismo extremo seguirá un cierto reverdecimiento de la figura mediante una apertura del Derecho a los valores materiales, apertura bien ilustrada por las dos grandes novedades legislativas introducidas en el ordenamiento jurídico español durante los años setenta del siglo pasado: la reforma del Título Preliminar del Código Civil en 1974 y la aprobación de la Constitución en 1978.
La nueva versión del Título Preliminar incorpora por primera vez en Derecho español el concepto aristotélico de equidad. En su actual redacción dice el artículo 3.2 del Código Civil que “la equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las normas, si bien las resoluciones de los Tribunales sólo podrán descansar de manera exclusiva en ella cuando la ley expresamente lo permita”. Se echa de ver que el Código adopta la segunda forma de corrección aristotélica de las leyes universales, la equidad secundum legem. De la posición sistemática que concede a la figura dentro del Título cabe deducir ex contrario la voluntad del legislador de restaurar su anterior autonomía. De un lado, no es un principio general, pues las tres fuentes del Derecho se enumeran en el artículo 1.1. De otro, tampoco se identifica con la interpretación finalista o espiritual de las normas, a la que se dedica el apartado primero del mismo artículo 3.
Si la equidad no es una fuente de Derecho ni una clase de interpretación, entonces ¿qué es? El artículo 3.2 la caracteriza como una ponderación en la aplicación de las normas. ¿Qué clase de ponderación? Una tendente -explica la Exposición de motivos del Título preliminar reformado- “a lograr una aplicación de la norma sensible a las particularidades de los casos”. Por consiguiente, la equidad se desentiende tanto de la generalidad de los principios como de la tipicidad de las normas objeto de interpretación, que se mueven en un plano de abstracción teórica, y se ocupa de su aplicación práctica, el momento delicado de la subsunción de la particularidad de dicho caso en el supuesto de hecho de la norma para determinar su consecuencia jurídica. Ahora bien, si no puede servirse ni de los principios generales ni de las reglas de interpretación de las normas, ¿en qué fundamenta el aplicador su ejercicio de ponderación equitativa? ¿Qué otras reglas, principios o valores extranormativos debe tener en cuenta para practicar debidamente la virtud aristotélica de la equidad?
La respuesta se halla en la segunda -y trascendental- de las dos novedades legislativas anunciadas. La Constitución española de 1978, en efecto, rezuma valores materiales por todos sus artículos desde el primero. Ofrece un muestrario rico pero controlado de justicia material a disposición del aplicador del Derecho para sus labores prácticas de equidad. Los conceptos que designan esa materialidad axiológica, enunciados en la norma sin definirlos, mantienen su naturaleza indeterminada y abierta para guiar, iluminar y orientar el caso concreto sin prejuzgar lo justo.
La entrada en vigor de la Constitución no ha cerrado el antiguo hiato que separa lo concreto de la vida y la universalidad del concepto. Cuando un operador jurídico debe enjuiciar si una norma aplicable a una persona es o no contraria a su dignidad, no cuenta con una plantilla que, aplicada al asunto de que se trate, dé como resultado la única solución correcta. El enjuiciamiento moral carece de la seguridad de las cosas necesarias que no pueden ser de otro modo y está sujeto a la incertidumbre imprevisible de las contingentes. Pero esto no significa en absoluto que dicho juicio sea arbitrario, como si flotara en el vacío condenado a la ausencia eterna de fundamento, pues existen unas reglas morales a medio camino entre los dos planos, el universal y el concreto. Son reglas que nacen de la práctica y confieren al agente una pericia que trasciende el mero casuismo, aun sin llegar tampoco al universalismo del concepto abstracto.
Una fuente de justicia
El lenguaje común se refiere a esas reglas partiendo del universo de las sensaciones que, al acumularse con la experiencia, enseñan a quien las percibe algunas lecciones generales para su vida. Así, una cosa es degustar una comida suculenta y otra tener gusto, esa facultad adquirida por el uso para elegir objetos bellos o conducirse con elegancia entre los hombres; una cosa es palpar algo con los dedos y otra tener tacto para salir airoso de situaciones delicadas; una ver con los ojos, otra tener una clara visión de futuro; una oler una fragancia, otra tener olfato para las buenas oportunidades; una oír una canción, otra tener oído para la música o para otras cosas. En todos estos ejemplos, los sentidos -vista, oído, tacto, gusto, olfato- abren su campo semántico desde lo sensorial hasta un saber genérico procedente de la experiencia que otorga a su poseedor un arte para conducirse conforme a unas reglas prácticas en las diferentes situaciones de la vida.
“Lo equitativo es lo justo que está fuera de la ley escrita”, dice Aristóteles en Retórica (1374a). ¿Dónde hallar esa fuente de justicia situada en algún lugar fuera de la ley positiva? Aristóteles responde que en la virtud intelectual de la prudencia.
De modo que la equidad, determinada como toda virtud ética por lo que haría el hombre prudente, es la forma que adopta el saber prudencial necesario para ejercitar con buen arte la justicia.
A guisa de conclusión de los razonamientos precedentes, cabe definir la equidad como ese saber prudencial que enseña a aplicar la ley universal al caso particular a la luz de los valores primordiales y los principios constitucionales a fin de que el resultado no repugne el sentido material de justicia.