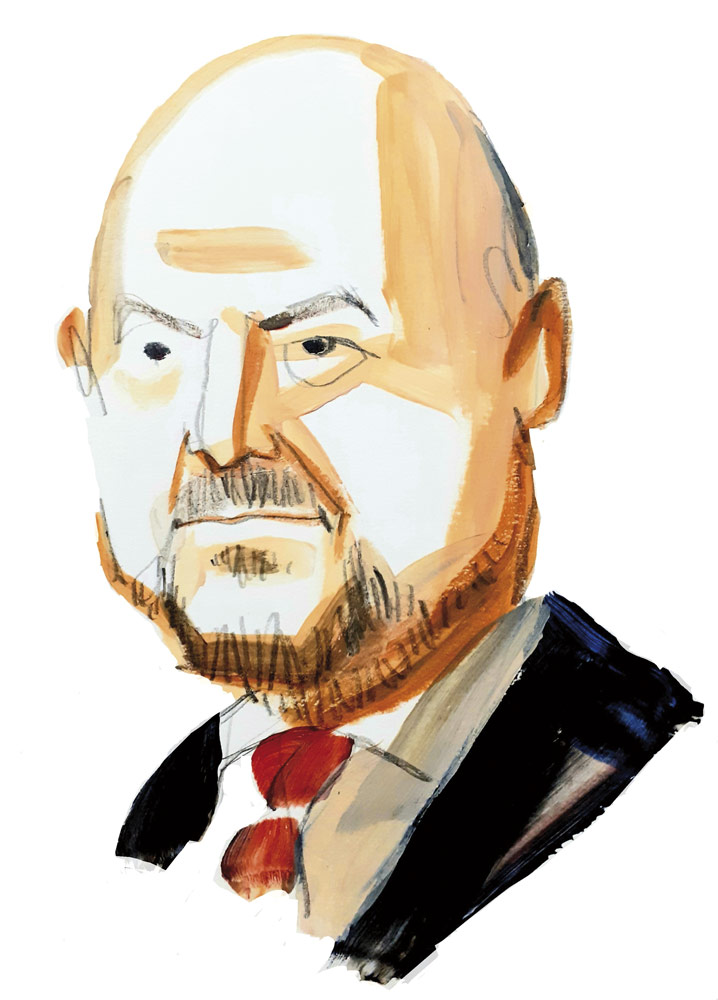EN ESTE PAÍS
PENSIONES: una reforma a debate
CARLOS CAPA
- Twitter: @capa_carlos
- Mail: [email protected]
LAS ORGANIZACIONES PATRONALES (CEOE, CEPYME Y ATA) HAN MANIFESTADO SU «FRONTAL OPOSICIÓN» A LA REFORMA
La Unión Europea revisará la eficacia del nuevo sistema en los próximos cinco años.
El pasado 1 de abril entró en vigor el Real Decreto-ley 2/2023 de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones, que sustituye el llamado factor de sostenibilidad por el nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional, conocido como MEI.
El MEI es aplicable a las bases de cotización por contingencias comunes y afecta a los trabajadores en situaciones de alta o alta asimilada de todos los regímenes del sistema de la Seguridad Social, pretendiendo reforzar a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y aumentar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la conocida como la hucha de las pensiones, en la próxima década.
Por lo que respecta a los trabajadores autónomos, estos empezarán a cotizar en relación con sus ingresos reales estableciéndose quince tramos de cotización.
Opiniones enfrentadas. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha elaborado un informe sobre esta reforma en el que indica que su aplicación representa “la cuasi-congelación de la pensión máxima hasta 2050” y que “supondrá un aumento de los impuestos al trabajo en España”. En concreto, al final del periodo transitorio de cada medida, la reforma representará 0,9 puntos de PIB de impuestos adicionales, es decir, unos 12.000 millones (tomando la cifra del producto interior bruto de 2022). Así, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) supondrá un aumento de la recaudación de cuatro décimas del Producto Interior Bruto (PIB). El incremento de las bases máximas de cotización generará ingresos al sistema por otras cuatro décimas del PIB y la cuota de solidaridad (cotización de entre el 5,5% y el 7% a las rentas que excedan la base máxima de cotización) aumentará los impuestos al trabajo en una décima. Adicionalmente, la AIReF estima que el impacto de la reforma al sistema de cotizaciones del régimen de autónomos tendrá un impacto de cinco décimas del PIB una vez finalice el periodo transitorio.
Las organizaciones patronales (CEOE, CEPYME y ATA) han mostrado su “frontal oposición” a la reforma que consideran “regresiva” y “populista” y consideran que “mermará los salarios incrementando los costes laborales y poniendo en peligro la creación de empleo”.
En un informe elaborado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), titulado La subida de las cotizaciones sociales. Análisis y consecuencias en la economía española, se advierte que el aumento de los costes por la revalorización supondrá un desequilibrio económico del sistema en el largo plazo, con una caída del 0,6% del PIB y la pérdida de entre 100.000 y 190.000 puestos de trabajo. Cifras que, según el informe, podría duplicarse o triplicarse “si se producen nuevos aumentos de las cotizaciones sociales”.
LA AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL INDICA QUE SU APLICACIÓN SUPONDRÁ “LA CUASI-CONGELACIÓN DE LA PENSIÓN MÁXIMA HASTA 2050″
El Banco de España también ha analizado el impacto del nuevo sistema y en uno de sus Boletines Económicos señala que “el crecimiento de la base máxima de cotización tendrá un impacto desigual entre trabajadores y empresas ya que, entre otras características, los trabajadores en edades medianas y con mayor cualificación y las empresas grandes exhiben con más frecuencia bases de cotización topadas por el máximo legal y tendrá un efecto desigual a lo largo de la distribución de los salarios”. El estudio del Banco de España reconoce que la reforma podría incrementar los recursos de la Seguridad Social en un 0,9 % del PIB en 2050, pero advierte que este aumento podría ser menor si los mayores costes labores afectan negativamente a la competitividad, los salarios o el empleo.
Impacto en las empresas. Según el director del área fiscal de pensiones de la consultora KPMG, Álvaro Granado, estos cambios “no supondrían un ahorro en nuestro sistema de pensiones”. En su opinión, el impacto que estas medidas tendrían en la empresa sería el de un incremento en sus costes laborales por cotizaciones. Así, una empresa que hasta el año 2022 tenía un coste de Seguridad Social del 30,3%, en 2023 asumiría un 30,80%, porcentaje que iría incrementado progresivamente hasta el año 2045, con el consiguiente impacto en el coste empresarial.
Para Álvaro Granado, desde el punto de vista del trabajador la reforma “podría considerarse como una medida recaudatoria” fundamentada en la solidaridad del sistema, como ocurriría con cualquier impuesto o tasa, aunque en este caso sería la empresa o el propio trabajador autónomo quien la soportaría.
Habrá que ver cómo afrontan las empresas estas medidas y el posible impacto que las mismas puedan tener en el empleo y en el crecimiento empresarial para sacar conclusiones sobre si será conveniente o no la implementación de nuevas medidas.
EL BANCO DE ESPAÑA HA SEÑALADO QUE EL CRECIMIENTO DE LA BASE MÁXIMA DE COTIZACIÓN TENDRÁ UN IMPACTO DESIGUAL ENTRE TRABAJADORES Y EMPRESAS.
Por su parte los sindicatos CC.OO. y UGT se han mostrado favorables a esta reforma, respaldando con su firma el proyecto gubernamental ya que consideran que “garantiza la viabilidad, equidad y suficiencia de las pensiones”, y proporciona más protección y certezas para los próximos 25 años, subiendo ingresos sin recortar las pensiones.
También la Unión Europea (UE) ha dado por bueno el nuevo sistema de previsión social, lo que permitirá al Estado el acceso al siguiente tramo de los fondos Next Generation, vinculados al cumplimiento de determinadas normas fiscales y de déficit, y que tiene un monto de 10.000 millones de euros, aunque sotto voce los técnicos comunitarios advierten de que será necesario hacer una evaluación de la eficacia y sostenibilidad de los cambios en los próximos cinco años.
El nuevo modelo de pensiones
El nuevo modelo, aprobado en el Congreso de los Diputados por un estrecho margen, supone un incremento del 0,6 % de la cotización a la Seguridad Social por parte de las empresas y de los trabajadores. Concretamente, un 0,5 % a cargo de la empresa y un 0,1 % del trabajador.

Debate dentro y fuera de nuestras fronteras
El debate sobre la reforma de las pensiones no es exclusivamente español, sino que afecta -al menos- a todo el espacio europeo, al ser comunes elementos como la prolongación de la esperanza de vida, el impacto de la transformación tecnológica, la baja natalidad, etc.
Así, en Francia la decisión del presidente Manuel Macrón de adoptar por Decreto medidas como el retraso de la edad de jubilación de los 62 a los 64 años y el incremento hasta los 43 años del periodo de cotización, requerido para cobrar el 100% de la pensión, han originado una importante contestación social. Otros países como Italia, Grecia o Alemania también están inmersos en reformas de mayor o menor calado, aunque todas tienen como denominador común el retraso de la edad de jubilación y el aumento de los años de cotización. Modelo diferente es el adoptado por Suecia hace ya varias décadas, optando por un sistema mixto de aportaciones públicas y fondos privados alimentados por empresas y trabajadores.
PARA SABER MÁS
Texto del Real Decreto-ley 2/2023 por el que se reforma el sistema de pensiones.
Estudio del Banco de España “Un análisis de la incidencia del incremento de las cotizaciones sociales aprobado en 2023”.
Informe del Instituto de Estudios Económicos sobre las consecuencias en la economía española de la subida de las cotizaciones sociales.
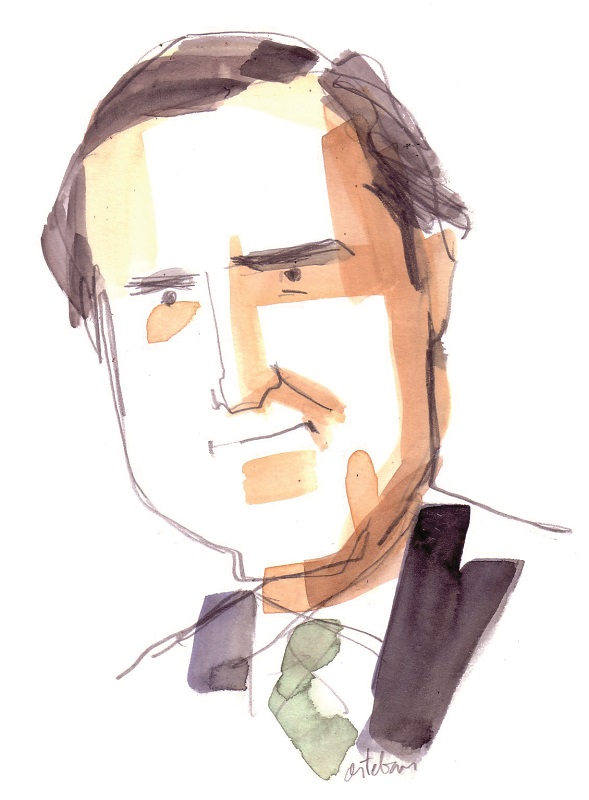
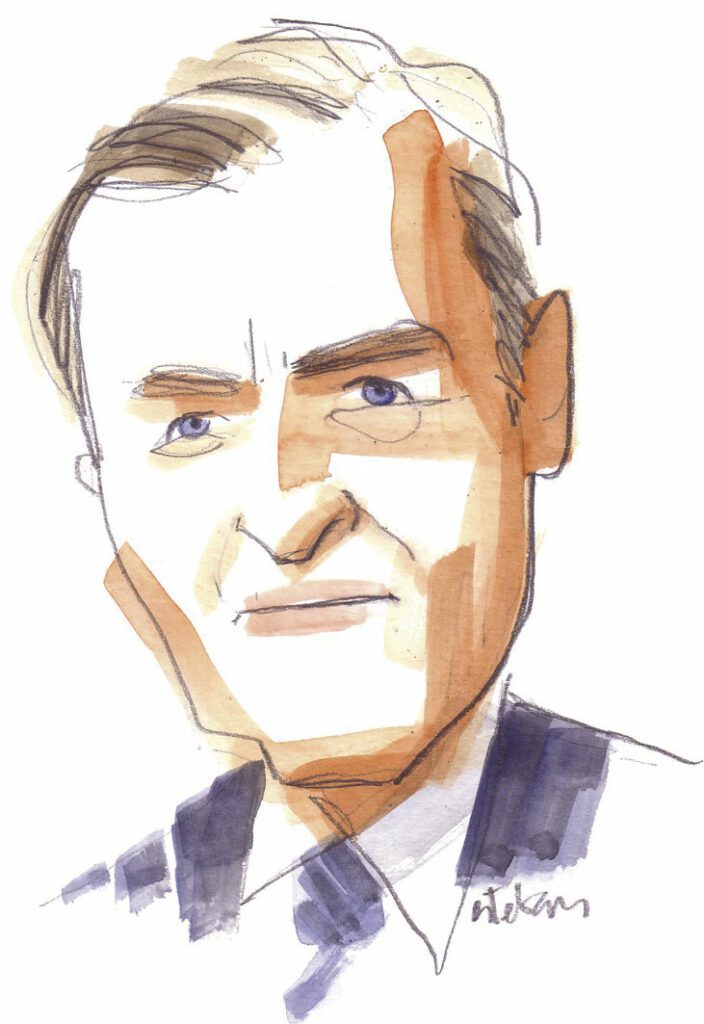


 Con la nueva regulación se elimina la incapacitación judicial y se regulariza un modelo que reconoce la capacidad de decidir de todos los ciudadanos. En su exposición explicó los retos de la profesión notarial en la aplicación de esta reforma. ¿Cuáles son?
Con la nueva regulación se elimina la incapacitación judicial y se regulariza un modelo que reconoce la capacidad de decidir de todos los ciudadanos. En su exposición explicó los retos de la profesión notarial en la aplicación de esta reforma. ¿Cuáles son?