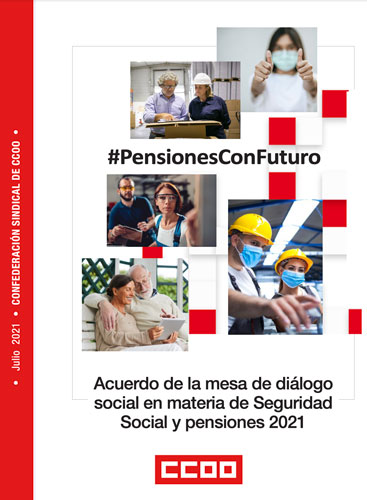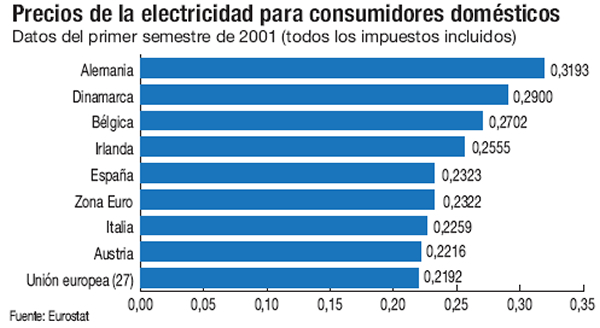ENTRE MAGNITUDES
LA DIGITALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS
JOSÉ M. CARRASCOSA,
- Mail: [email protected]
- Twitter: @JMCarrascosa
En el encuentro -moderado por Paz Val, directora de Asuntos Públicos de Kreab España- participaron Alberto Martínez Lacambra, director general de Red.es; Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme; y José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado.
Martínez Lacambra expuso algunas de las líneas maestras puestas en marcha desde el Ejecutivo dirigidas a ayudar a las pymes para su digitalización. El máximo responsable de Red.es recordó que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, impulsado desde la Unión Europea, «destina 20.000 millones al capítulo de la digitalización de las pymes; el segmento empresarial que más necesita la tecnología. Cerca de 5.000 millones se destinarán a la capacitación de sus trabajadores».
Eficiencia digital
Sobre el anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital, Lacambra apuntó que «es una buena noticia. El sector jurídico no puede quedarse atrás en una reforma tan ambiciosa y debe basar su digitalización en dos pilares: la constitución de sociedades online y la digitalización de los órganos de la Administración de Justicia. El dato y el metadato sustituirán al papel. La seguridad jurídica es uno de los bienes más preciados del tráfico mercantil; si a este valor se le suma la agilidad, será la mejor de las noticias. Seguridad jurídica y rapidez unidas son un motor de generación de riqueza».
Gerardo Cuerva coincidió en señalar las bondades del texto legislativo: «Redundará en la eficiencia del funcionamiento de las empresas y también de la propia Administración. Según nuestros estudios, la duplicidad e ineficiencia de algunos trámites genera un sobrecoste de 60.000 millones de euros, que se podrían invertir en otras partidas como gasto social o innovación. La irrupción de la tecnología no cambiará de la noche a la mañana el modelo productivo, pero permitirá mejoras y disrupciones en el modelo de negocio».
El presidente de Cepyme hizo hincapié en que esta renovación digital debe hacerse extensiva a la Administración, en concreto a los operadores jurídicos: «La interrelación de la sociedad con la Justicia es cada vez mayor. La irrupción de la tecnología no sólo afecta a la empresa y al ciudadano; también al sector público. La Administración no se puede quedar al margen del cambio cultural que va a suponer la digitalización».
Jose Ángel Martínez Sanchiz hizo un balance positivo del anteproyecto «desde el punto de vista notarial y de mejora para la sociedad por sus relevantes innovaciones». Entre las aportaciones de la futura Ley de Eficiencia Digital señaló «la puesta en marcha del protocolo electrónico; una petición realizada por los notarios desde hacía tiempo que dotará de agilidad y eficiencia a la circulación de datos y documentos -como fichas parametrizadas- al Catastro, al Registro,… Asimismo, permitirá el otorgamiento electrónico a distancia de un 40% de los documentos notariales, circunscritos, sobre todo, al ámbito mercantil, aunque también procederán de otros campos, como el de los poderes. Las copias electrónicas emitidas en el ámbito cerrado de las Administraciones públicas se podrán transmitir a los particulares desde el teléfono móvil».
La Ley también contempla «la transposición de la Directiva comunitaria de herramientas digitales que exige que la constitución de sociedades -y la realización de actos societarios- se pueda realizar online. Los notarios españoles estábamos preparados desde hace dos años y podremos realizarlo desde el día siguiente a la entrada en vigor de la ley».
Por último, Martínez Sanchiz citó los beneficios de la videoconferencia, un servicio recogido en el texto del anteproyecto, que permitirá «el asesoramiento notarial a ciudadanos y empresas en la sede electrónica notarial. Es muy importante la interlocución con los usuarios por la vía de las nuevas tecnologías».
Portal Notarial
Kit Digital
ALBERTO MARTÍNEZ LACAMBRA,
director general de Red.es

«Si sumamos a la seguridad jurídica la agilidad de las nuevas tecnologías, lograremos un motor mayor de generación de riqueza»
JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ SANCHIZ,
presidente del CGN

«La futura Ley de eficiencia digital permitirá el otorgamiento electrónico a distancia de un 40% de los documentos notariales»
GERARDO CUERVA,
presidente de Cepyme

«No hay un problema de creación de empresas en España; el problema radica en su desaparición: el 50% cierra al tercer año»

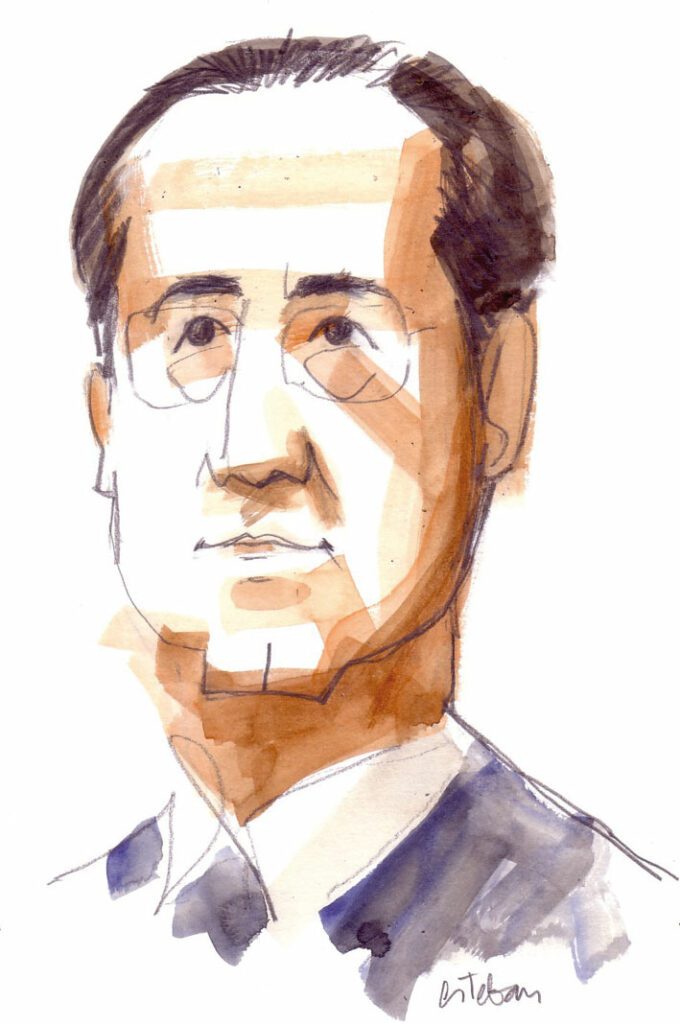

 Telaraña impositiva
Telaraña impositiva