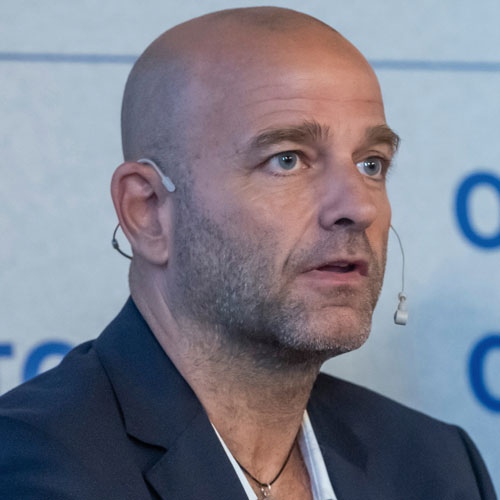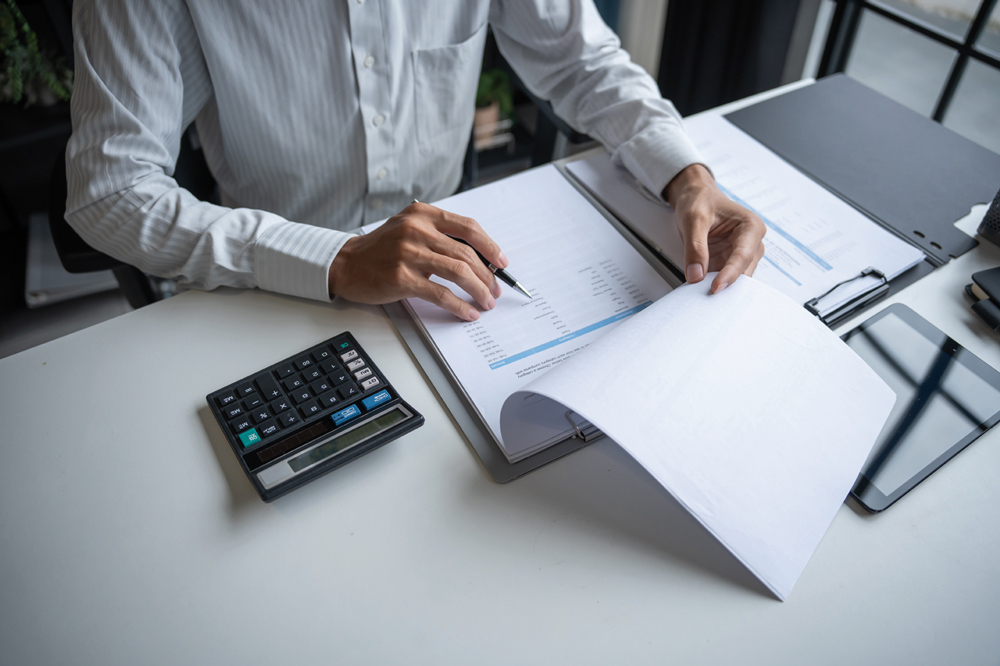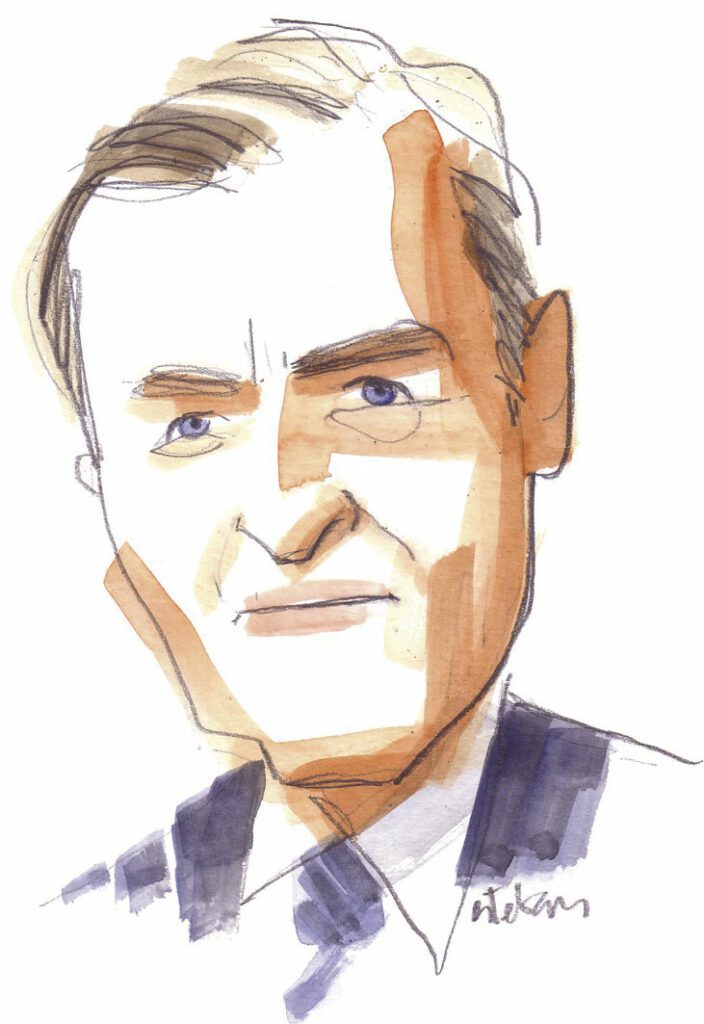Escudo anti-OPAS extranjeras
La llegada del COVID-19 no sólo supuso una crisis sanitaria sin precedentes, sino también el hundimiento de la economía mundial. Para proteger al debilitado tejido productivo, en España se decidió poner en marcha en 2020 un mecanismo específico para controlar la compra de empresas estratégicas por inversores extranjeros. Una normativa excepcional que, lejos de desaparecer, se está consolidando como uno de los pilares de la política económica. El desafío consiste ahora en mantener un adecuado control sin perder el atractivo inversor foráneo.
FERNANDO GEIJO
- E-mail: [email protected]
- X: @fergeijo
- Facebook: Fernando Geijo
Todo indica que el denominado escudo anti-OPAS no será algo pasajero. Este mecanismo de supervisión de las inversiones extranjeras en empresas españolas pertenecientes a sectores considerados como sensibles se instituyó tras la pandemia de 2020.
El mencionado dispositivo, en principio extraordinario, aunque habitual en el mundo y sobre todo entre otros países de la Unión Europa (UE), nació de forma puntual como un blindaje protector con fecha de caducidad, operativo sólo hasta el 31 de diciembre de 2024. Sin embargo, el tiempo parece haber demostrado su utilidad y, a finales del año pasado, el Consejo de Ministros lo prorrogó por dos ejercicios más, hasta 2026.
EL ESCUDO ANTI-OPAS ES UN MECANISMO DE SUPERVISIÓN DE LAS INVERSIONES EXTRANJERAS EN EMPRESAS ESPAÑOLAS PERTENECIENTES A SECTORES CONSIDERADOS COMO SENSIBLES
Control amplio y compartido
La Junta de Inversiones Exteriores (JINVEX), donde se dirimen las operaciones que requieren supervisión en el marco de lo contemplado en el Real Decreto-ley 34/2020 que lo regula, es un órgano interministerial colegiado en el que, además del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, participan otros departamentos relevantes como es el caso de Defensa e incluso del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Una palanca defensiva que acumula un amplio historial de activaciones cifrado en un total de 338 operaciones desde su puesta de largo y que, sólo en 2024, batió todos los récords al analizar nada menos que 147 operaciones de compra, un 50% más que en el ejercicio anterior. El balance final del año fue positivo al registrar un saldo de 96 aprobaciones, 42 casos archivados, 8 aprobaciones condicionadas y un único veto: el obtenido por el grupo semipúblico húngaro Ganz-Mavag por el fabricante de trenes Talgo, alegando cuestiones de seguridad nacional.
El pasado ejercicio, el foco estuvo puesto especialmente en sectores como telecomunicaciones y transporte aéreo, con dos operaciones de alto perfil: la participación de Turkish Airlines en el capital de Air Europa, recientemente firmada por la aerolínea y a la espera aún de obtener las correspondientes aprobaciones regulatorias y de competencia. Ambas fueron autorizadas, con distintos matices, tras un largo proceso de negociación con el Ejecutivo. El mensaje fue claro: España no renuncia a recibir inversión directa desde el exterior, pero con condiciones.
Otros casos relevantes fueron la exitosa OPA presentada por el fondo galo Antin sobre Opdenergy; la autorización de la lanzada por la italiana Esseco sobre el grupo químico Ercros (a la que desistió después por las condiciones solicitadas por la CNMC); el intento de adquisición del 29,9% de Prisa por Vivendi (que finalmente se tuvo que conformar con un porcentaje menor), y las frustradas compras tanto de la farmacéutica Grifols por el fondo canadiense Brookfield o de Naturgy por la emiratí Taqa, respectivamente. Mención especial merecen la entrada indirecta de BlackRock en Naturgy o la adquisición de Vodafone España por parte de Zegona.
Sectores bajo la lupa
Entre los activos objeto de supervisión no sólo se contemplan aquellos más obvios, como los integrados en el sector de la defensa (incluyendo la tecnología de uso dual), la energía, las infraestructuras críticas o las telecomunicaciones, por citar algunos, sino que amplía su espectro de actuación hacia otros que van desde la banca hasta la sanidad, sin olvidar los medios de comunicación ni las empresas alimentarias, entre otros.
Por tanto, cualquier inversor de fuera de la UE y del Espacio Económico Europeo (EEE) que pretenda comprar una empresa integrada en alguno de esos rubros debe pedir permiso previo al Gobierno. En el caso de compañías registradas en cualquier otro Estado comunitario, siempre que no sean filiales de empresas extracomunitarias, sólo necesitarían autorización previa en los casos en que adquieran un porcentaje superior al 10% de una cotizada española o que pretendan invertir más de 500 millones de euros en un grupo no listado en el parqué.
España ha sido históricamente uno de los destinos preferidos para el capital internacional en Europa. En 2023, por ejemplo, recibió más de 23.000 millones de euros en inversión extranjera directa (IED) neta, una vez descontadas las desinversiones, mientras que en 2024 estas descendieron hasta los 16.762 millones de euros, según datos de la Secretaría de Estado de Comercio.
En este sentido, los analistas señalan que el endurecimiento de los controles podría desviar proyectos hacia países vecinos. No en vano, el inversor internacional siempre busca seguridad jurídica y, si percibiese trabas excesivas, podría decantarse por otras opciones. Pese a ello, la inversión bruta en nuestro país se mantiene estable: 30.960 millones de euros en 2023 frente a 30.818 millones el pasado año, lo que demostraría que la certidumbre regulatoria también es un atractivo.
LA JUNTA DE INVERSIONES EXTERIORES (JINVEX) ES DONDE SE DIRIMEN LAS OPERACIONES QUE REQUIEREN SUPERVISIÓN
Delicada proporción
El efecto disuasorio que conlleva este tipo de blindaje entre los inversores internacionales puede suponer que, en múltiples ocasiones, estos se lo piensen dos veces antes de lanzar una oferta.
Prueba de este temor es que, de las 147 operaciones que llegaron a la JINVEX en 2024, nada menos que casi un tercio de las mismas, un total de 42, fueron archivadas al comprobarse que no afectaban a activos estratégicos y, por consiguiente, no necesitaban de autorización. Es decir, los inversores prefirieron curarse en salud y presentar, de todos modos, la solicitud de autorización a pesar de que se trataba de adquisiciones poco sensibles.
En plena era de la digitalización y la transición energética, el número de operaciones sujetas al escudo anti-OPAS probablemente seguirá en aumento. Además, la Comisión Europea ha animado a los Estados miembros a reforzar sus mecanismos de control de inversiones para prevenir riesgos geopolíticos. Una tarea compleja en un mundo donde el capital no entiende de fronteras.
La pregunta que queda en el aire es si nuestro país logrará mantener la proporción adecuada entre un razonable blindaje estratégico interno y el necesario atractivo inversor exterior. Un equilibrio del que, en buena medida, depende nuestra posición en el exigente y competitivo escaparate financiero europeo.
Paso a paso
Las gestiones en el procedimiento para obtener autorización de compra de empresas estratégicas por inversores extranjeros implican:
- Verificar si la operación está sujeta a control.
- Reunir información y documentos.
- Registrarse en el portal de la JINVEX.
- Presentar solicitud y obtener número de expediente.
- Atender requerimientos de la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones.
- Esperar la decisión del Consejo de Ministros que, normalmente: autoriza con o sin condiciones o deniega la operación.
- Recibir por vía electrónica la notificación de la JINVEX.
- Ejecutar la inversión. Si se realiza sin la autorización (cuando fuese obligatoria) se considera infracción grave, con posibles sanciones económicas y nulidad del acto.
El plazo legal máximo de todo el proceso abarca 6 meses, aunque en la práctica y salvo casos complejos, muchas operaciones se resuelven entre 2 y 4 meses, con una media de 72 días. Como recomendación, muchas empresas presentan una prenotificación voluntaria para que el Ministerio confirme si es necesario pedir autorización formal.
Auge regulatorio
- 2020-2021: fase inicial con un número limitado de casos vinculados a sectores críticos durante la pandemia.
- 2022: el aumento de tensiones geopolíticas y la guerra en Ucrania ampliaron el alcance del control, con más de 70 operaciones revisadas.
- 2023: consolidación del mecanismo, con un repunte de intervenciones en el sector energético, coincidiendo con la crisis de precios del gas y la electricidad.
- 2024: récord absoluto, con 94 operaciones bajo lupa, muchas relacionadas con la transición digital y la movilidad aérea.

Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria. Boletín Oficial del Estado (BOE), 19 de noviembre de 2020.
Boletín de Flujos de Inversiones Extranjeras Directas (IED) en España, 2024. Secretaría de Estado de Comercio. Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones.
Reglamento (UE) 2019/452 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2019, por el que se establece un marco para el control de las inversiones extranjeras directas en la Unión.