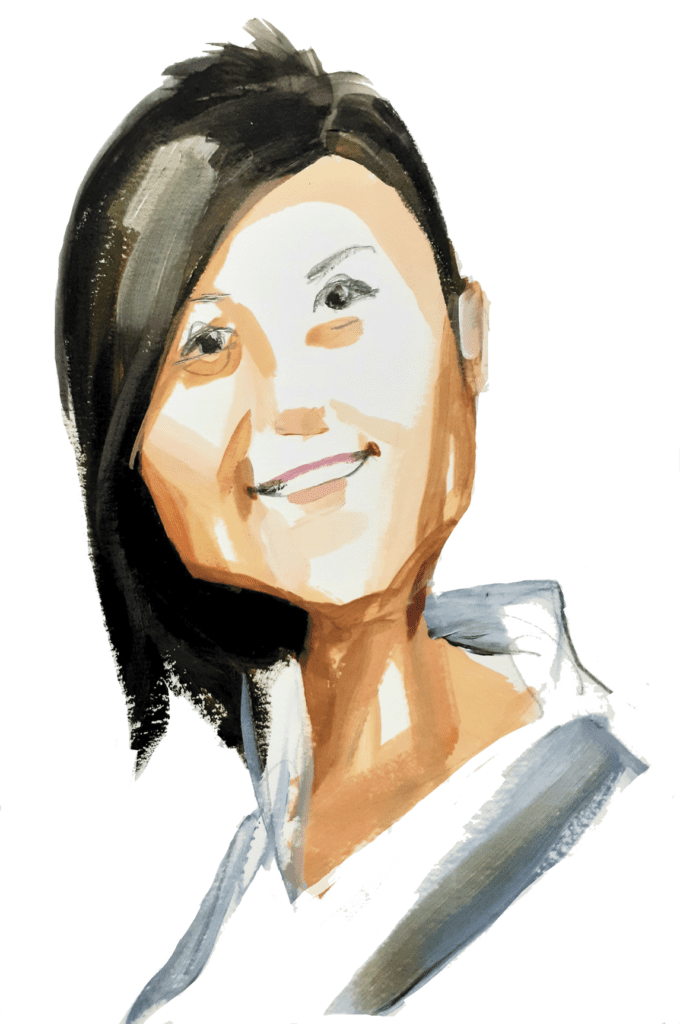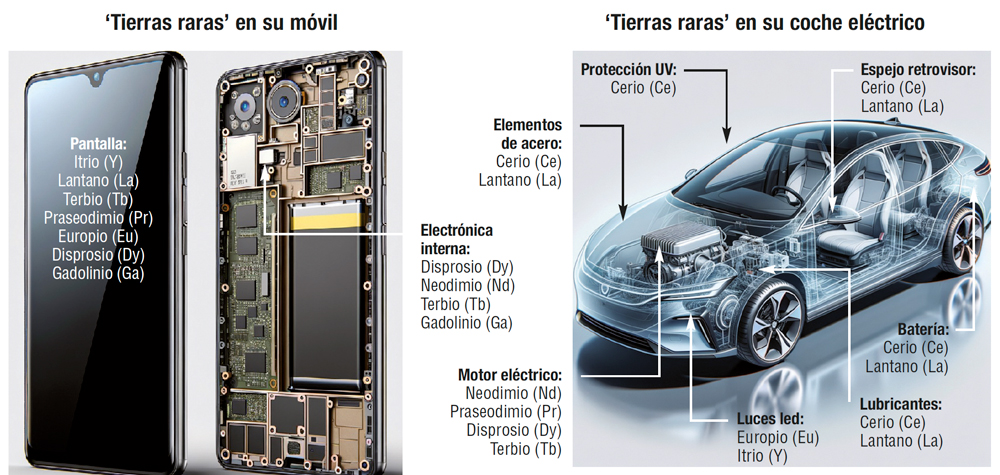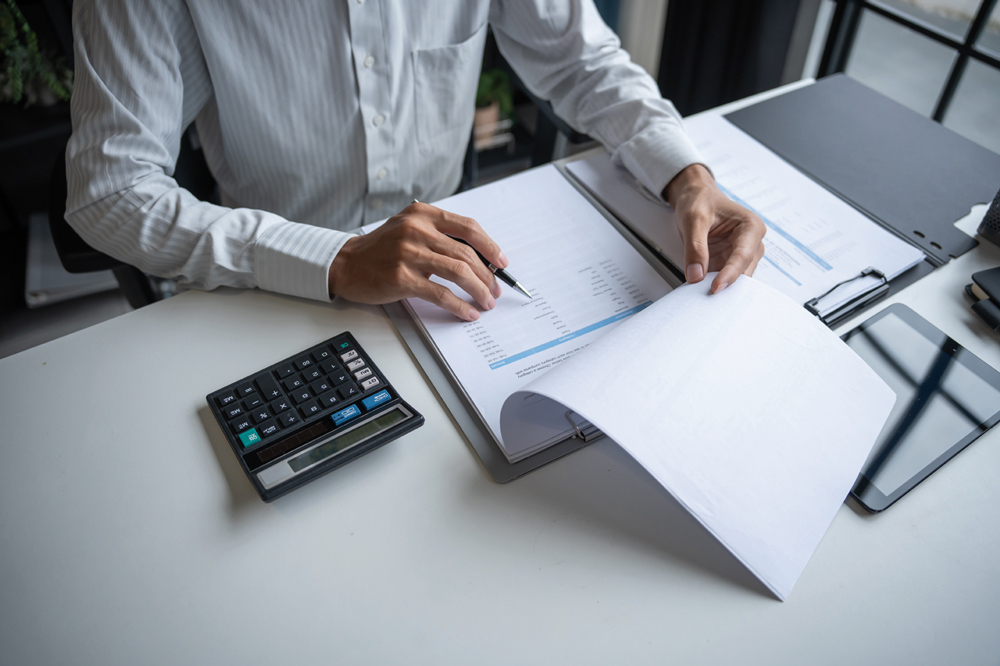EN ESTE PAÍS
PRESIÓN FISCAL SOBRE LAS GANANCIAS DE CAPITAL
Algunos expertos apuntan que penalizar con un impuesto muy alto las ganancias del ahorro favorece que la ciudadanía opte por el consumo.
ELVIRA ARROYO
- mail: [email protected]
El dinero ganado con la venta de acciones, un fondo de inversión o una vivienda; los dividendos que reparten las empresas a sus accionistas; o los intereses que el banco paga por un depósito o una cuenta de ahorro, son ejemplos de ganancias de capital que tributan en el IRPF.
DESDE 2019, EL IMPUESTO MÁXIMO PARA LAS GANANCIAS DE CAPITAL EN ESPAÑA HA SUBIDO 7 PUNTOS
En España, se aplica por estos conceptos un tipo impositivo progresivo, con diferentes porcentajes según la cantidad de renta obtenida. En los últimos años, el incremento ha sido significativo, sobre todo en los tramos más altos, pasando de un tipo máximo del 23% en 2019 al 30% vigente en 2025 para las ganancias de capital superiores a 300.000 euros. Según Tax Foundation Europe, España es el séptimo país europeo con el tipo impositivo más alto para las rentas de capital.
Novedades. La Ley 7/2024, de 20 de diciembre, introdujo modificaciones que afectan a la escala del ahorro desde el 1 de enero de 2025. Concretamente, se eleva del 28% al 30% el tipo del último tramo de la escala del ahorro (ganancias que exceden los 300.000 euros) para los contribuyentes que tengan su residencia habitual en el extranjero y aquellos que estén acogidos al régimen especial de trabajadores desplazados a territorio español.
También, desde el 1 de enero de 2025, se ha modificado la escala que se aplica a la parte de la base liquidable del ahorro para determinar la cuota íntegra estatal, elevándose el tipo del último tramo del 14% al 15%.
Este tipo de medidas aumentan los impuestos para quienes más ganancias obtienen de su capital, algo que han reivindicado formaciones políticas como Sumar, que defiende equiparar la tributación de las rentas del capital con las del trabajo subiendo los tipos impositivos en las franjas más altas del IRPF.
EUROPA PRESENTA UN SISTEMA IMPOSITIVO MUY DIVERSO PARA LAS GANANCIAS DE CAPITAL QUE VIENE DETERMINADO POR LA CONCEPCIÓN FISCAL DE CADA PAÍS
Otros países. La mayoría de los países desarrollados gravan las ganancias de capital, pero el tipo impositivo y las reglas exactas (porcentajes progresivos, la posibilidad de desgravación por tenencia prolongada o exenciones) dependen de la legislación local.
España está en un nivel relativamente alto de tributación sobre los beneficios obtenidos por la venta de activos o por la inversión del dinero, aunque está muy por debajo de Dinamarca, que aplica un tipo máximo del 42% o Noruega, con un 37,8%. En el lado opuesto, Rumanía aplica el tipo más bajo, del 1%, seguida de Moldavia con el 6% y Bulgaria con el 10%.
Además, Tax Foundation Europe destaca que varios países europeos, entre los que se encuentran Bélgica, República Checa, Suiza, Eslovenia o Luxemburgo, no gravan las ganancias de capital por la venta de acciones mantenidas a largo plazo.
Se trata, por tanto, de un sistema impositivo muy diverso determinado por la concepción fiscal de cada país. Queda claro que los beneficios obtenidos por la venta de un activo a un precio mayor que el precio de compra o los réditos que aportan el dinero ahorrado o invertido deben tributar, aunque el criterio para definir la carga impositiva no es uniforme.
Algunos expertos apuntan que penalizar con un impuesto muy alto las ganancias del ahorro favorece que la ciudadanía opte por el consumo en detrimento de la inversión. Del mismo modo, si la venta de activos conlleva pagar muchos impuestos, la opción más cómoda es no vender.
En España las rentas del capital mobiliario mantienen una tendencia creciente, a pesar de que en el primer trimestre de 2025 se ha frenado el ritmo, tras registrar una subida del 8,3%. Este dato dista bastante de los ascensos de dos dígitos observados los últimos tres años (26,5% en 2022, 15,9% en 2023 y 45,3% en 2024), según señala la Agencia Tributaria.
LA UNIÓN EUROPEA NECESITA PARA 2030 ENTRE 750.000 Y 800.000 MILLONES DE EUROS ADICIONALES PARA PROYECTOS ESTRATÉGICOS
Proyectos europeos. Sin embargo, las autoridades europeas consideran que el ahorro puede ser una importante fuente de financiación para determinados proyectos. De hecho, en marzo de 2025 la Comisión Europea presentó la Unión de Ahorros e Inversiones (SIU, por sus siglas en inglés), una iniciativa que busca generar oportunidades financieras para los ciudadanos de la UE, mejorando la capacidad para conectar el ahorro con inversiones productivas.
El objetivo es crear un ecosistema de financiación que beneficie la inversión en objetivos estratégicos de la UE, como el cambio climático, los avances tecnológicos y las nuevas dinámicas geopolíticas. Se calcula que para sacar adelante estos retos se necesitarán entre 750.000 y 800.000 millones de euros adicionales al año para 2030, cifra que se ve aún más afectada por la ampliación de las necesidades de defensa. Gran parte de estas están relacionadas con las pequeñas y medianas empresas (pymes) y a las empresas innovadoras, que no pueden depender únicamente de la financiación bancaria. Mediante el desarrollo de mercados de capital integrados, SIU puede conectar eficazmente ahorro e inversión.
De este modo, habrá nuevas alternativas para los ahorradores que deseen potenciar su patrimonio y se fomentará el crecimiento de las empresas europeas.
La Comisión Europea ha puesto en marcha una consulta específica para recabar información sobre los obstáculos que puede haber para la integración de los mercados de capitales en la UE. Al mismo tiempo, se ha establecido un calendario de actuaciones para implantar la SIU. Como primer paso, en el tercer trimestre de 2025 se definirán las cuentas de ahorro e inversión de la UE y una estrategia de alfabetización financiera.


Más recaudación de IRPF por ganancias patrimoniales
Los ingresos totales por el IRPF en España alcanzaron los 129.408 millones en 2024, un 7,6% más que el año anterior. La mayor parte de este impuesto procede de los rendimientos del trabajo, pero en 2024 las ganancias patrimoniales registraron un avance superior al 22%, según la Agencia Tributaria. Este crecimiento se atribuye, por un lado, a las ganancias procedentes de los fondos de inversión, que, tras dos años de caídas, crecieron un 79,3% en 2024 hasta alcanzar los 3.550 millones.
Por otro lado, en las ganancias no sujetas a retención, ligadas fundamentalmente a las ventas de inmuebles y a la evolución de la cotización de las acciones, se prevé un incremento del 17% en 2024.
Tasas sobre las ganancias de capital en Europa
| País |
Tasa máxima de impuesto sobre las ganancias de capital para personas físicas |
| Austria | 27,5% |
| Bulgaria | 10% |
| Dinamarca | 42% |
| Finlandia | 34% |
| Francia | 34% |
| Alemania | 26,4% |
| Irlanda | 33% |
| Italia | 26% |
| Países Bajos | 36% |
| Noruega | 37,8% |
| Polonia | 19% |
| España | 30% |
| Suecia | 30% |
| Reino Unido | 24% |
PARA SABER MÁS
Impuesto sobre las ganancias de capital en Europa. Incluye mapa interactivo con evolución 2019-2025. Tax Foundation Europe.
Informe mensual de recaudación tributaria. Abril de 2025. Agencia Tributaria.
Iniciativa europea Unión de Ahorros e Inversiones (Savings and Investments Union, SIU). Conectando ahorros e inversiones productivas. Comisión Europea.
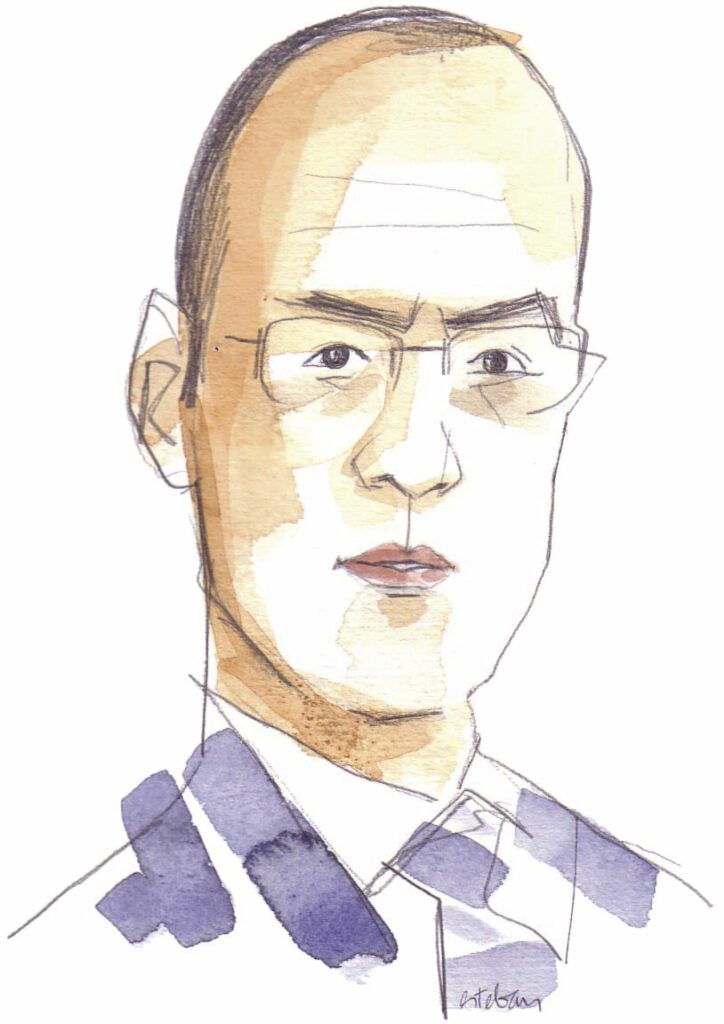
 En la búsqueda de la paz no puede haber justicia sin verdad, ni garantía de no repetición sin una verdadera reparación a las víctimas, los cuatro pilares que definen la justicia transicional. Este fue el eje central del acto organizado por COMJIB y el Notariado español en las Naciones Unidas con motivo de la presentación del libro Pasado, presente y futuro de la Justicia Transicional: la experiencia latinoamericana en la construcción de la paz mundial.
En la búsqueda de la paz no puede haber justicia sin verdad, ni garantía de no repetición sin una verdadera reparación a las víctimas, los cuatro pilares que definen la justicia transicional. Este fue el eje central del acto organizado por COMJIB y el Notariado español en las Naciones Unidas con motivo de la presentación del libro Pasado, presente y futuro de la Justicia Transicional: la experiencia latinoamericana en la construcción de la paz mundial.
 El Padre Javier Prades aportó la visión del Papa Francisco, centrada en la dignidad humana y el respeto a los derechos humanos como base del desarrollo y la reconciliación.
El Padre Javier Prades aportó la visión del Papa Francisco, centrada en la dignidad humana y el respeto a los derechos humanos como base del desarrollo y la reconciliación.

 FRANCISCO ARANDA
FRANCISCO ARANDA
 MARÍA JESÚS MORO ALMARAZ
MARÍA JESÚS MORO ALMARAZ